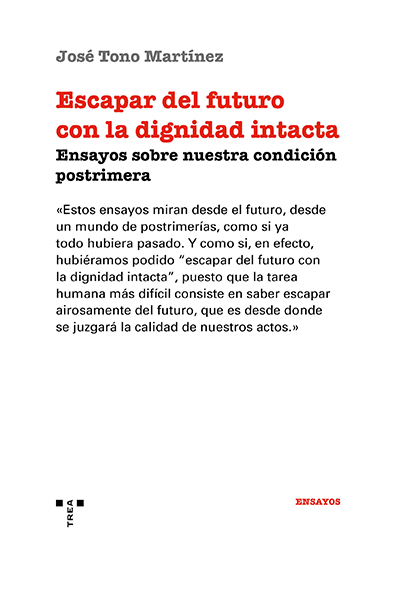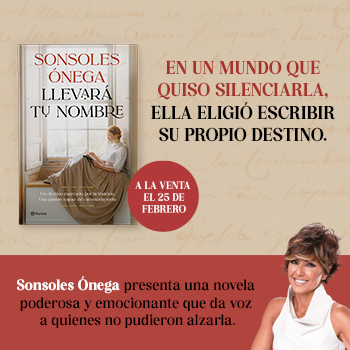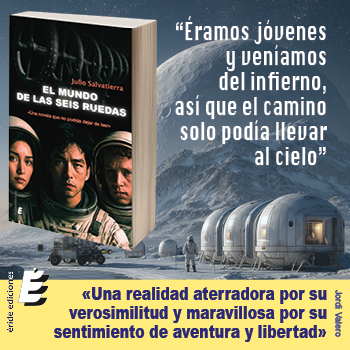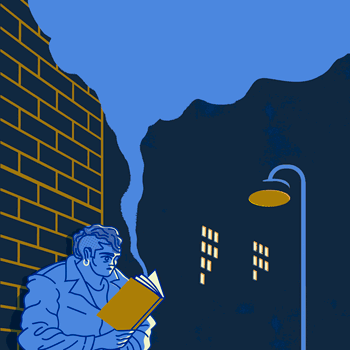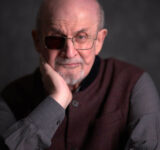«No sabemos lo que nos deparará el pasado», solía repetirme mi amigo Víctor de Palacio Vaamonde, un sabio a su modo o demodé que un día desapareció, y aunque suene paradójico, esa frase podría servir de lema, sólo que de forma contraria y apuntando al futuro en Escapar del futuro con la dignidad intacta. Ensayos sobre nuestra condición postrimera (Trea, 2024), del icónico-a-su-pesar José Tono Martínez (Guatemala, 1959), emblema de la Movida Madrileña con la capitanía unos años de La luna de Madrid, andariego tanto de ciudad y aledaños como experto en el Camino de Santiago con su celebrado Cantigas de andar (Pre-Textos, 1997), poeta —«Sí, saber que resistiremos, / por los que vendrán / a reemplazarnos / en el oficio de durar, / y trasmitir», escribe en El que hiere de lejos (Huerga y Fierro, 2015)—, gestor cultural, profesor que cree todavía en esos genios del futuro (igualmente llamados «jóvenes» que tomarán el relevo, como él mismo hizo en sus años de formación con una vitalidad aún ilesa, más su maletín naranja, diseñado para que le pregunten de qué está hecho ese perfume) y otras cuantas cosas más. De hecho, en este magnífico volumen de ensayos breves, muy ágiles y amables de leer, con un léxico actualizado a la era y conversacional en términos de «ensayo vivo» —21 capítulos que, otro amigo mío, Daniel G. Medranda, físico, tal vez inspirado en el pragmatismo de William James o en Oriente, donde él vivió, diría que, si fueran días, forjaríamos, con ellos, un hábito—, Tono se presenta como lector del presente como deberían hacer los artistas, así como filósofo, bajo el magisterio de figuras como Rorty o Benjamin, de las cuales rescata un nihilismo constructivo en tiempos de crisis, que él analiza y que se organizará en torno al diccionario que él mismo crea in crescendo, como cuando acuña la «Galaxia Rural» como metáfora también paradojal que acoge los dimes y diretes del pueblo en una sociedad de «tecnopersonas» (Javier Echeverría, que hace el Epílogo, dixit), comunidad distópica y futura más allá incluso de la «condición póstuma» de la historia de la que habla Marina Garcés en su Nueva ilustración radical (2017).
En términos generales, aunque siempre por medio del diagnóstico en sentido amplio y lucidísimo, pues un argumento acarrea otro y el autor teje redes imaginarias y materiales al tiempo con verdadera soltura, citando a Ortega, F. Jameson, Virilio, mostrarse navegante en mitos o descubriéndome a mí el ahora señero Extraños en el escaparate de su colega Xaime Noguerol (descubrimiento que ya he encargado exactamente antes de empezar a redactar esta nota, pues este libro es un libro de libros, como todo buen ensayo), el estilo del conjunto, que no hemos dicho que fue premiado en parte, es también evocador de un espíritu de época que toma en consideración la revisión utópica del tiempo histórico sin caer en sus falsedades o en sus trucos: «Ahora, ya no se trata de hacer la revolución para cambiar el mundo que viene, sino de cambiar el pasado y reescribirlo, para hacer la revolución de lo que quedará», esto es, hay espacio para el don de la memoria. Y es que en este presente «365/24/7», como el escritor delinea, «tal vez debamos vindicar otra vez el nihilismo romántico, ‘la poesía como tarea más filósofica que la historia’, como decía Aristóteles en la Poética». Vemos, así, el cruce de canales y puertos que el autor sintetiza, para llegar a una conclusión clara de carácter más o menos revisionista (y quién sabe si más optimista que realista): «necesitamos nuevas metáforas». En esta dirección, la condición postmetafísica parece haber dejado un hueco a lo cibernético y con ello al 1 % y la singularidad de nuestras tecnologías más acuciantes, al modo de la Maria de Metrópolis (Fritz Lang, 1927), mitad mujer mitad máquina, o también como cuando Franco Volpi, en El nihilismo (2007), libro fundamental, escribe: «El nihilismo es, por tanto, la situación de desorientación que aparece una vez que fallan las referencias tradicionales, o sea, los ideales y los valores que representaban la respuesta al ‘¿para qué?’, y que como tales iluminaban el actuar del hombre». ¿Qué rellena esos huecos, se parece preguntar Tono?: desde lo desbocado del poder a un espíritu neohobbesiano, u otras figuras como el reaccionario, el @nonimato o el ecocidio. En cualquier caso, un sentimiento de indemnidad que pronto se verá manipulado por otros.
Todo este telar tiene su contraparte positiva: lo espiritual, el secreto, la pregunta, al modo de ese «mundo sin testigos» del que hablaba el Castaneda de Viaje a Ixtlán, y que a mí me recuerda en fondo al espíritu que evocan algunos de estos ensayos por jugosos. Asideros, dichos elementos o resquicios de la realidad, de los que recoge el testigo el propio autor para poder, todavía (y siempre) soñar, soñar despierto, esto es, releyendo la poética rortiana de que la verdad es aquello que funciona de forma satisfactoria en la práctica, no siendo ya una adecuación entre el concepto y la cosa. Ajeno a fundamentalismos, hablamos del «soñar estricto» (esto es mío), es decir, de la capacidad de emancipación como sociedad en un mundo sin riendas que sólo sabe dejar atrás el mundo que él mismo engarza y atesora porque no le queda otra que seguir avanzando. No es gratuito, en este sentido, el término «dignidad», que a muchos se les antojará insuficiente, pero dadas las coordenadas que manejamos algunos, en un mundo cada vez más polarizado y precario, es más que un logro, sin olvidar que debería ser un derecho. Nada más y nada menos que la posibilidad de construir sea o no destruyendo antes. Y siendo lo que se destruye, después de todo, nociones anticuadas, valores negativos para la convivencia de la sociedad civil o una individualidad aquí releída portentosamente.
ÁLVARO GUIJARRO
ESCAPAR DEL FUTURO CON LA DIGNIDAD INTACTA. ENSAYOS SOBRE NUESTRA CONDICIÓN POSTRIMERA
José Tono Martínez
Trea, 220 pp., 20 €