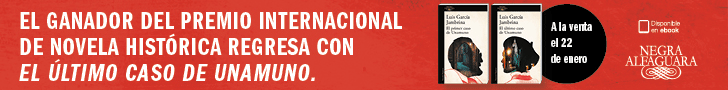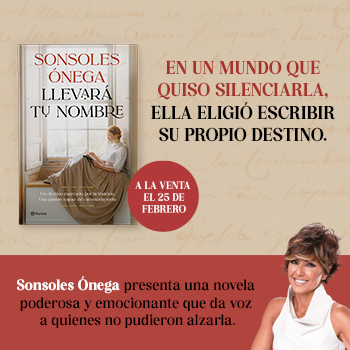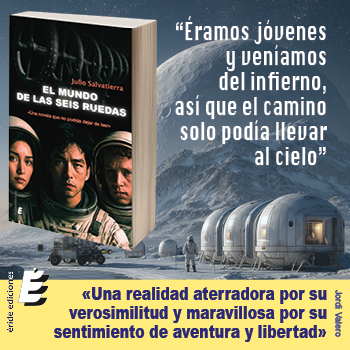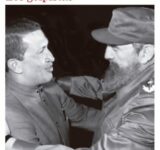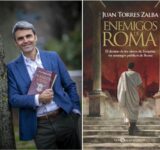Sonia, la protagonista de tu novela, tratará de crear un relato propio sobre el traumático pasado de su país (la dictadura de Nicolae Ceaușescu), cuyo testimonio ha recibido de la generación anterior, la de sus padres. ¿Cuál ha sido el recibimiento que ha recibido en Rumanía la novela, al tocar temas sensibles, como el del pasado histórico?
Es de mis novelas más premiadas y sobre la que más se ha escrito en medios. Al mismo tiempo, de todos mis trabajos, este fue el que más esfuerzo me supuso. Esto confirma mi creencia (que ya tenía antes de escribir, que yo recuerde) que nada sale sin trabajo y esfuerzo, sin dolor no hay gloria.
También sucedió que justo después de Sonia pide la palabra escribí otra novela con bastante facilidad, y que me llevó solo unos meses, algo que me hizo desconfiar; era escéptica por lo fácil que me había resultado. No era un tema demasiado complejo, trata de una ruptura sentimental, aunque también hay una crítica social y política en un sentido más amplio. Aunque no fue tan comentada por la crítica formal (tal vez porque apareció durante la pandemia), es mi novela más exitosa en términos de recepción del público lector. No sabría decir cuál de estas dos experiencias es mejor, pero en cualquier caso creo que para un autor es bueno que se le tenga en cuenta en su conjunto, lo que dice la crítica, lo que dicen los lectores, por aquello que supone un esfuerzo y aquello que sale más fácil.
Leímos en una entrevista suya que parte de la juventud rumana actual añora los tiempos de una dictadura que ni siquiera conoció… ¿Cómo es posible este fenómeno?
Creo que a veces algunos matices se pueden perder en la traducción mientras que otros se añaden o aparecen simplemente de la nada. De lo que recuerdo de esa entrevista (que pasó por un proceso de traducción y que ahora no puedo encontrar en Google; al menos haciendo una búsqueda desde aquí, en Bucarest), podría decir que «añorar» es un verbo demasiado excesivo para lo que quería decir. Creo recordar que lo que quería transmitir es que hay una especie de nostalgia heredada de los padres, o incluso de los abuelos, de tiempos más estables y más predecibles: una cierta ilusión de igualdad social (dejando fuera, intencionadamente o no, las partes malas, o muy malas, del régimen).
El lector siente muy pronto una fuerte conexión con su protagonista, con Sonia. Me atrevería a decir que usted, como autora, también siente una gran empatía con ella… ¿Es así?
Pienso que sí, muchas de mis protagonistas se parecen a mí porque les traslado bastantes aspectos de mi personalidad, de mi forma de ver el mundo. Para mí, esta traslación es parte del encanto de escribir, es mi forma de acercarme al texto. Puede que en algún punto pueda parecer reiterativo o ser percibido como una limitación, pero hoy en día, con la cantidad de historias publicadas de todo tipo y el desarrollo de la IA, que puede crear cualquier cosa, creo que lo que un artista aporta de forma íntima tiene cada vez más valor; una marca personal, reconocible. Como creadora, tengo mucho en cuenta esa distancia entre mis personajes y yo. Tal vez ese distanciamiento puede percibirse como una forma de madurez o evolución, pero ¿por qué iba yo a escribir una historia de intriga con personajes masculinos? Seguramente ese libro ya existe, mucho mejor escrito por alguien que no soy yo o incluso por Chat GPT, si le dan las instrucciones adecuadas.
Los problemas diarios de Sonia se parecen mucho a los de cualquier joven urbano europeo… Estamos sumidos en la globalización. ¿También en la literatura? ¿Suma o resta interés eso a leer literatura extranjera?
No leo literatura extranjera porque la encuentre «exótica». No es ese «exotismo» potencial lo que me lleva a un libro. Creo que cualquier libro bien escrito merece interés, independientemente de lo familiares que nos resulten los temas que traten. Además, siempre hay un contexto diferente: los problemas, aunque parezcan comunes, siempre proceden de lugares más complicados y complejos.
Ha pasado ya un tiempo desde que escribió Sonia pide la palabra. ¿Cómo recuerda el proceso de escritura de la novela? ¿Qué fue lo más sencillo y lo más complejo de su creación?
La idea surgió mientras tomaba un café con una amiga. Su marido había trabajado en el Instituto de Matemáticas de Bucarest en los años noventa, y ahí fue donde escuchó los rumores respecto al cierre del centro en 1974. En aquella época lo dirigía Zoia Ceaușescu, la hija del dictador, que siempre estaba bajo vigilancia de la Securitate. Se rumoreaba que en un momento dado Zoia pudo zafarse del radar de la Securitate y escapó un fin de semana a las montañas con su novio. Cuando regresó, la madre se vengó por aquel acto de desobediencia cerrando el Instituto, donde trabajaban unas cien personas. Me quedé fascinada por la historia y por la relación de poder madre-hija, y me apeteció escribir al respecto. Poco tiempo después me di cuenta de que no podía escribir sobre algo que ocurrió (incluso aunque fuera hipotético) en los setenta porque no tenía ni idea de cómo eran las cosas en aquel entonces, cómo hablaba la gente, cómo eran las calles, etc. Me resultaba aún más difícil imaginar (me pasa incluso ahora) cómo se hablaban entre sí las personas poderosas y ricas. Así que abandoné la idea de escribir la historia, pero siguió rondándome la cabeza. Al final decidí darle un marco más general, centrado en la búsqueda y el empeño de Sonia en documentar aquel periodo. Y de esta forma, el tema de la novela pasó a ser la imposibilidad de escribir sobre el comunismo. Verdaderamente, la parte más compleja fue investigar sobre aquel tiempo: pasé dos años leyendo mucho sobre ese periodo histórico, de forma caótica, sin una guía o dirección, desde tesis doctorales hasta memorias poco fiables de atletas famosos. Cuanto más leía, más confusa me sentía y más desmotivada estaba para empezar a escribir. El reto real fue decidirme a escribir. Lo que más disfruté fue construir la historia familiar de Sonia.
Esta es tu segunda novela publicada en español. ¿Cómo fue tu experiencia de publicar Interior cero en español?
El primer contacto llegó a través del traductor, Borja Mozo, que me transmitió un gran entusiasmo por la novela. Aún recuerdo su primer correo, repleto de energía y optimismo respecto al libro. Dedicó un gran esfuerzo para buscar una editorial para Interior cero, y se lo agradezco mucho. Es muy difícil que la literatura de un país como el mío cruce fronteras., especialmente cuando trabajamos de forma muy limitada con agentes literarios y los pocos programas de financiación que hay tienen un presupuesto muy limitado. Así que a menudo son los apasionados traductores quienes hacen ese trabajo de agentes y esta parte no siempre se reconoce.
Y para mí, traductora literaria de formación, todo el proceso de traducción me fascina, especialmente si tengo acceso al idioma de destino y puedo entender algunos de los retos. Me encantan las preguntas que me plantean los traductores, entender qué conceptos suponen una dificultad (ya sea linguísticos o de la realidad material, social, etc). Me siento afortunada y privilegiada cada vez que se publica una nueva traducción de alguno de mis libros.
En Sonia pide la palabra, la protagonista se encuentra en una crisis vital de la que en realidad no parece poder salir. Su pareja, su madre, su padre ausente, los retos laborales, la precariedad. Son problemas omnipresentes entre la juventud actual de cualquier país europeo. ¿Tienes esperanza en el futuro?
Mi vida hoy es mejor que hace diez años, y hace diez años era mejor que hacía veinte. Crecí con cartillas de racionamiento y en casas sin calefacción, viví el miedo y la incertidumbre de los noventa y terminé la universidad cuando mi país parecía por fin alinearse con Europa, al menos de forma oficial. Conseguí construir, contra todo pronóstico, una carrera profesional con la que mantenerme, vivir de la escritura en Rumanía. Echo la vista atrás y puedo decir que ha sido un viaje coherente (aunque en muchos casos el éxito proceda del fracaso, de anhelos no conseguidos). Ahora puedo decir que me va bien, y esto es posible porque empecé desde lo más bajo. Sin embargo, sigo teniendo una sensación de fatalidad inminente. Creo que vivimos en un mundo injusto, avaricioso y agresivo, y siento que estamos al filo de que algo ocurra. Una catástrofe o un colapso. Tal vez sea la ansiedad que nos provoca internet, el modo en que los algoritmos de las redes sociales funcionan, lo distinto que es ahora el intercambio de información, nuestra atención se ha convertido en una mercancía. O tal vez sea un sentimiento más que justificado, quizá sea el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Las personas son hoy tan individualistas que es difícil construir una imagen del futuro, porque el futuro solo puede ser colectivo. Sin embargo hoy en día todo está al servicio del dinero (desde la salud y la educación hasta el arte y el espacio público). A pesar de todo confío en que existe una posibilidad de un futuro más justo (más justo para la gente ordinaria y para el planeta), pero para ello hace falta visión y voluntad política, y no sé si para esto tenemos aún esperanza.
Bucarest parece un personaje más en la novela. De algún modo está muy presente en el día a día de Sonia, el calor agobiante, el tráfico, el transporte. Los espacios parecen cobrar una importancia especial en la obra. ¿Cómo se fue gestando esa relación (a veces algo tóxica) con la ciudad?
Es mi relación personal con la ciudad de Bucarest. Crecía en Brăila, a orillas del Danubio, en el sudeste del país. Después estudié Literatura en Cluj y más tarde me mudé a Bucarest, en el año 2010, cuando cumplí 27. Sigo teniendo una relación complicada con la ciudad, como casi todos sus habitantes, imagino. Esta es una ciudad que te agota desde el mismo momento que sales de casa. Es una ciudad llena de heridas, mutilada a lo largo de la historia reciente, y, en ese sentido, trato de comprenderla. A veces me conmueve. Y hay muchas cosas que me encantan de Bucarest: los jardines de verano escondidos entre edificios semiderruidos, los distintos tipos de limonada, el aroma de los tilos, las madreselvas en mayo, o el Văcărești Delta. Sin olvidar toda la gente maravillosa que vive aquí. Muchos intentan mejorar las cosas en su pequeña área de acción. Cuando naces en un entorno donde casi nada es funcional, aprecias más las cosas cuando van bien. Siempre y cuando no te dejes abrumar por las cosas que no funcionan.
He leído que tu madre ha vivido mucho tiempo en España. ¿Cuál es tu relación con el país, más allá de que tu obra se haya empezado a publicar aquí?
En 2007, justo después de que Rumanía entrara a formar parte de la UE y una vez que terminé un máster, intenté emigrar a España. Pero menos de un año después, el intento resultó fallido. Mi madre ya llevaba un tiempo allí. Mis compañeros de colegio y universidad se habían marchado en masa de Rumanía, muchos a estudiar, y después prefirieron quedarse y no volver. En mi caso fue complicado encontrar un trabajo en España y no quería quedarme lavando platos o cuidando de mayores (esas son en muchos casos las opciones para una graduada en Filología). He pasado mi juventud intentando decidir si me quedo o no en Rumanía, dónde ir… y, al final, me ha llevado un tiempo reconciliarme con la idea de quedarme y construir aquí una vida. Para mí España es una especie de híbrido entre ideal y fallo personal. No puedo disfrutarlo de todo por ese mal sabor de boca que me quedó, de no lograrlo. Aunque, afortunadamente, durante mucho tiempo ha sido un lugar de vacaciones (mi madre ha vivido casi veinte años aquí y he venido mucho de visita). Entiendo la lengua y culturalmente me resulta muy accesible.
Fuente: editorial Automática/Emilio Ruiz Mateo
Sonia pide la palabra
Lavinia Braniste
Automática, traducción de Borja Mozo, 272pp., 22 €