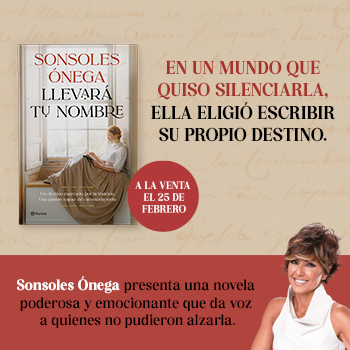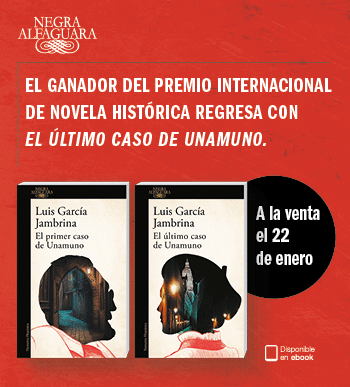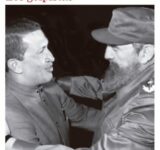No hay obligación en un poema, dice uno de los versos del último libro de Alberto Santamaría (Torrelavega, 1979), De las cosas pálidas, publicado por la editorial La bella Varsovia. Sin duda, la creación debería ser todo lo contrario a una obligación. Ahora, si hablamos de Libertad -así, con mayúscula-, estaríamos ante otra cuestión que interpela al ser creativo, a nuestra sociedad capitalista, al Romanticismo, o si quiere uno ponerse trascendental, al destino. No hay obligación, pero sí un compromiso que adquiere el poeta con el lenguaje, y en este libro, Santamaría hace un esfuerzo hermoso y obstinado por cumplir con esa obligación de sacar al verbo a pasar frío (nunca hubo un principio más frío que el verbo, sentencia, incidiendo en el carácter dúctil de la palabra).
Alberto, que es doctor en Filosofía y experto en cuestiones relativas al concepto de estética, sabe que el lenguaje literario, en todas las épocas, depende de las maneras que tenga el artista de estar en el mundo. Y es que el binomio ser/estar se abre en canal en este libro para ofrecernos un camino necesario si se quiere transitar por el mundo tangible. Ese sendero es el del concepto de estar, el de ser presencia y, por tanto, participar de ese correoso término llamado realidad: porque estar es todo repite en varias ocasiones; Soy lo que no está/ lo que no está -matemática pura-/ es un atajo en la vida. Pero el ser partícipe de esa vida parece en este libro algo más cercano a una casualidad que a un cálculo: envejecer sonámbulo/ la ceremonia del azar; Donde está el aire/ no estoy yo. Hay maneras en el libro de ser presencia y de estar ausente, de estar vacíos como jarrones, o de creernos que hubo, en todo, un principio.
Uno de tantos hallazgos es la simultaneidad de posturas que conviven en una misma voz. A lo largo de los poemas se deja ver una corriente discursiva que es a veces consciente y a veces alucinada, a veces expresionista, otras surreal, mística en su defensa de la imposibilidad del canto (somos/ animales incapaces de nombrar/ aquello que nos rodea o decir es/ sabiduría encerrada/ en hilos de baba) y barroca en su descreimiento de lo real -se crea, de hecho, un espacio para un bodegón que lanza una cuerda hacia la pintura en el libro-, pero siempre, esta corriente está comprometida con una experiencia que resulta vívida. Santamaría recurre a la llamada de lo cotidiano, de los paraísos perdidos de la infancia en una madre que extiende una toalla, en una pared de gotelé o en una mañana de pesca con un padre; de los oasis del barrio: ropa tendida/ ladrillo visto, sillas de plástico. Pero, al mismo tiempo, rememora la vida retirada, donde el deseo es imaginar un huerto, o unas ortigas en la cuneta.
Se advierte una indagación sobre el concepto de tiempo, y esta surge siempre -como lo hace el propio tiempo- cuando menos lo esperas: Por qué no le cuentas esta historia/ ya sabes/ la del tiempo su movimiento/ epiléptico. Es una presencia que se oculta en capas: la capa de grasa/ es también historia/ derretida/ dice hegel. Esa grasa, que es tiempo detenido, puede albergar, desde el punto de vista de nuestra experiencia vital, tanta importancia y solera como la grasa de los óleos de Velázquez o Ribera. Y, lógicamente, el espacio que transita por calles, bares, ríos, playas, terrazas, sótanos, alamedas; este se crea a través de la importancia de la imagen como fuente generadora de lenguaje poético. Somos seres simbólicos y Alberto lo pone de manifiesto: en qué momento/ la imagen/ es vacío y es presencia/ no lo sé; Cuando la imaginación/ ha terminado/ con los restos/ el poema no guarda ya/ ningún parecido/ con la realidad. O, como último ejemplo, esta maravilla: todo son imágenes/ nada más/ que imágenes; nada parece unirnos a la realidad/ salvo el modo en el que ese pájaro/ empuja migas de pan/ sobre el tejado.
Los versos de este libro de Alberto Santamaría juegan a la tensión entre realidad y lenguaje a través de una versificación que la hace certera por dinámica. Es una poesía que, como un domingo, crece hacia adentro. Se va introduciendo poco a poco en médula del lector para interpelarnos, con un tono generacional que, probablemente, sea inconsciente, pero que a muchos de los que por poco no fuimos preconstitucionales, nos empieza a salir, y es, sin duda, balsámico y conciliador.
De las cosas pálidas es una de esas obras que genera una postura: la del ser que está en el mundo, que lo observa y se siente observado por la realidad. Dice el poeta: Un ojo/ te observa/ desde la pared. En definitiva, este es uno de nuestros anclajes al mundo. Observamos y nos sentimos observados, es una de nuestras maneras de estar. El lenguaje, dice llamando a Ángel González, nos reclama nos mira de reojo/ sin esperanza/ sin convencimiento. Pero no se lo crean, el buen poeta duda de su herramienta para sacarle lo mejor. Léanlo.
Matías Miguel Clemente