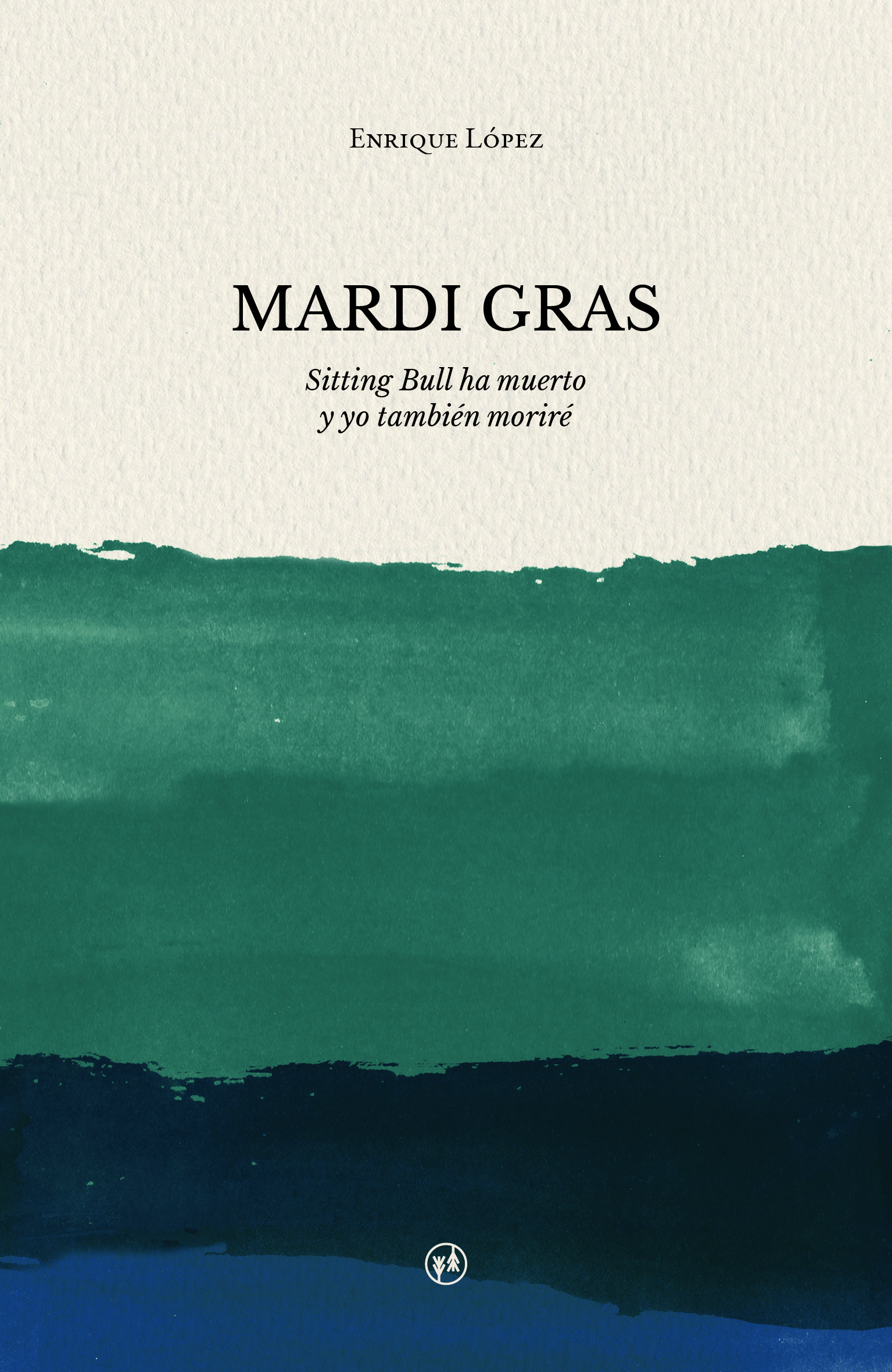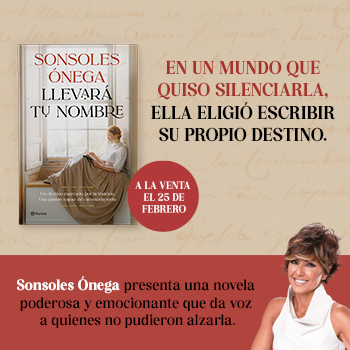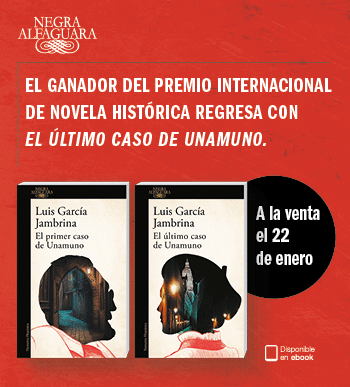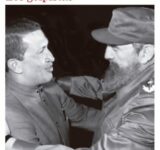Admiro la valentía que supone situar, hasta su elevación a alma, gesto o atmósfera, al autor, y con él al yo poético, en dirección a la vida que esa voz encarna dentro de las páginas de un libro, o de un poemario. Perspectiva abierta principalmente, en lo que nos concierne, por la poesía de corte confesional, también nuestra poesía última, o al menos en este país, es la denominada como poesía de la experiencia, que también ronda y legitima dichos enfoques, dichas vivencias, dicho aprendizaje, y donde puede enmarcarse este texto. Pero, a este respecto, como lector ante este espacio que la poesía inaugura, me pregunto para todos lo siguiente: ¿cuál es la calidad valedera de ese yo, esto es, cómo de sagrada o nefasta, de heroica o lastimera, de sutil o evidente, es la calidad de ese yo que nos comunica ahora en forma de poemas dichas experiencias? Enrique López (Madrid, 1972) sitúa su vida en el centro, esa es su apuesta, una vida vivida hasta el abismo, pero aquí vamos: no es esta vida, no es este autor, no es este yo poético, uno cualquiera, de ahí que el texto brille y crezca y sume hasta la aventura, y podamos llegar, con él, a un espacio de conocimiento. Y de paso, con esta cualidad fundamental, desmarcarse de dicha poesía que aparentemente le engloba, porque, ante todo, como siempre ha explorado, el trabajo a los versos del autor madrileño nos advierte de su llegada y de su crucial diálogo.
No en vano, Mardi Gras hace acopio en sus inicios de los instantes fundacionales del saber a modo de epifanía según el mito de la caverna platónico, un movimiento en cuatro fases que saca al hombre no tanto de su ignorancia sino de su dolor y le hace avanzar en dirección al mundo, al que debe enfrentarse sin la necesidad de enfrentamiento después de lo fatídico. La UCI que retuvo al poeta hasta ser un caso de prensa nacional en los tiempos de la Covid-19 se espejea en un ascensor que devuelve al ciudadano a casa para decir adiós al hospital, continuación narrativa de su última entrega en papel junto a este prologuista en un libro acertadamente titulado por él como Experiencia y esperanza (Arranca, 2022). Igual que el velo que debemos desvelar, o las entrañas que podemos desentrañar, lo íntimo se resuelve en revolución, y conducidos por una colección ordenada de acontecimientos, metódica, entramos al libro por una gran puerta –deudora de la filosofía, el otro faro del poeta junto a la lírica–: la del regreso a un hogar donde, después de lo innombrable, se anhela la celebración, que el autor halla en el carnaval, y que es sinónimo de color, emociones, sentidos, afectos, sueños, o directamente la vida vital.
El carnaval, ya sea en Nueva Orleans o a través de las imágenes imborrables de disfraces y escenas de calle de diferentes culturas o en nuestro espacio privado, personal, conecta como celebración o fiesta con la epifanía previamente escrita y con la que será la fuga del libro: «Miércoles de ceniza (47 días antes de la Pascua)», un abrazo a la pérdida de la persona más importante de nuestras vidas, la madre, en este caso la bendita madre que orgullosa vio al poeta leer sus poemas en un lugar muy querido y atestado de amigos en las Vistillas hace ya más de dos años antes de despedirse de él «jurando que le miró, / como se mira a una criatura herida», y que yo saludé con muchísimo orgullo, pues Enrique fue el mejor de mis profesores de adolescencia. Sobre nociones, sobre pociones, también el crítico literario Bajtín hablaba del carnaval, con énfasis en Rabelais, como forma de transvaloración de la alta y la baja cultura, de los tópicos, los temas y de las relaciones establecidas entre ellos, en lo que es un cruce de caminos que resignifica el sentido. Esta mirada está presente en lo que se podría denominar como un posible «bestiario de Madrid», donde, a través de espacios sentimentales, López explora su propio y neto corazón, siempre amparado por una mirada dura y tierna, sabia y autorreflexiva. Conocedores de esta ciudad, que el autor eleva a mito como un psicogeógrafo de los que a mí tanto me gustan, encontrarán en estas páginas menciones a rincones que les harán sonreír, porque en las ciudades se convive, más allá del bien y del mal, hoy presentes.
¿Quién ha de acompañarle, por esas calles y por estas páginas, dicho lo dicho? Yo, y seguro que muchos más, o vosotros, al margen de Félix Francisco Casanova (mirándolo todo a través de una pajita un día de primavera) y el ¡bang bang! de su poema de despedida, Cioran, la Chloé de Boris Vian, el bueno de Arthur Cravan, la óptima música, el Merlot… Enrique sabe rodearse de los buenos, que elige a cuentagotas, pero para siempre. No es anecdótico, esto, sino un hecho que eleva el hermanamiento con Leopoldo María Panero –obsesión del poeta y sitial con su «Sitting Bull ha muerto», presente desde el frontispicio– al alumbramiento de la tradición y el canon del poeta, fotografía sin fotografía de su biblioteca que nos sirve para entender que su mundo es imposible sin lecturas. Por no hablar de sus seres queridos, salvadores, de Ana a sus hijos, más todas las citas que tiene el gusto de emplear y que crean algo así como un corolario, como cuando uno lee a Vila-Matas y le da por fundar otra genealogía posible de escritores/as. Le acompaño yo, decía, en esta nota preliminar, pero ahora es tarea vuestra acompañarle, y quererle, y rechazarle o detestarle, porque sólo la muerte sabe lo difícil que es vivir.
Enrique López ha creado un libro que tiene forma de viaje, y esto lo saben bien los humanistas: el mundo no es mundo si no es estudiado, diseccionado, examinado, para regresar después al mundo. Con todo, aquí ese saber es personal y universal, o personal con tendencia a la universalización, como toda poesía del yo debería proponerse para no ahogarse, como Narciso, en un espejo. Justo ahí entra la autonomía y lo extraordinariamente personal de la propuesta de un autor pese-a-todo que crece –y a nosotros nos hace creer– en su camino como escritor, con una voz que se consolida en el descubrimiento, bajo una actitud de aprender siempre todavía. Porque sólo quien ha muerto y renacido comprende lo más difícil, lo que no tiene palabras, lo que no tiene forma hasta que la vida es rebasada, paradójicamente, por ella misma.
ÁLVARO GUIJARRO
Prólogo a Mardi Gras (Hilatura, 2025), de Enrique López, 84 pp., 18 €