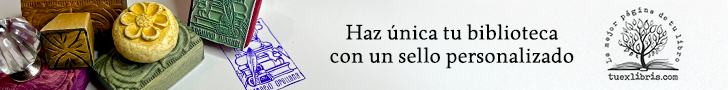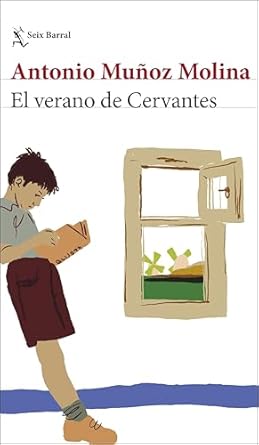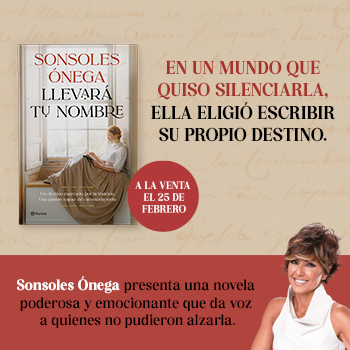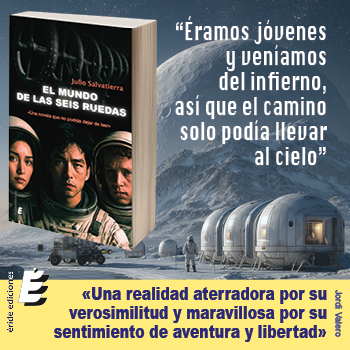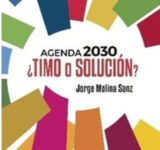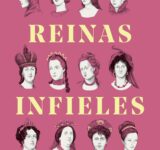Tengo en proceso de lectura un libro excepcional, se titula El verano de Cervantes (Seix Barral, 2025), del novelista español Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956), y deseo hablar del mismo porque sencillamente estoy fascinado, y considero, sin caer en tremendismos ni en hipérboles (a los que no soy muy dado), que es de lo mejor que he leído en los años recientes, y esto es mucho decir, porque mi ritmo de lectura y exigencias (y perdónenme la ingenua jactancia y la inmodestia) no son nada desdeñables.
Comienzo contando una pequeña anécdota sumamente curiosa, que para muchos quizá no represente gran cosa, pero que para mí es grandiosa, y se trata de algo inaudito que nunca me había pasado con un libro: lo adquirí al día siguiente de estar disponible en el mercado editorial en España, es decir, el 5 de junio (como quien dice: recién salido del horno), hasta aquí nada extraño, pero varios días después de estar leyéndolo, se me ocurrió hojearlo y llegué a las páginas 436 y 437 (de las 447 de la obra total) y veo en cada una de ellas un punto negro brillante, pongo el dedo en los mismos y para mi asombro eran gotas de tinta fresca que no se habían absorbido aún en el papel, y, lógicamente, al pasarles el dedo manché las páginas. Por supuesto, no podía creerlo, era demasiado para mí, así que fui corriendo y se los mostré a mi esposa, quería tener un testigo de algo que yo denominaría, sin más, como un verdadero portento de orden meramente libresco.
Este texto no es una reseña, y no podría serlo porque la obra va más allá de lo que pudiera expresarse en el orden literario y técnico, o con apego a la absoluta objetividad intelectual, para adentrarse en los territorios del alma colectiva, en donde nacen las emociones que nos inundan por doquier (hasta obnubilar los sentidos), y porque este libro es una verdadera cantera de posibilidades estéticas, que rompe los diques genéricos y se posiciona en el umbral de un “algo” indefinible y portentoso, y lo hace desde la obra más emblemática de las letras castellanas y una de las más relevantes en el contexto universal: Don Quijote de la Mancha.
A ver, este libro no es un ensayo, pero se le parece: hay un aparato crítico, coteja diversas fuentes (aunque no hay citas de pie de página ni nada que se le parezca, por fortuna), parece una novela sobre una novela, pero no lo es, aunque hay magníficas narraciones que nos llevan por el mundo de El Ingenioso Hidalgo (primer libro, 1605) y luego (diez años después, es decir en 1615, la segunda parte) Del Ingenioso Caballero, así como el de la infancia del propio Muñoz Molina: su origen campesino, el descubrimiento de un viejo ejemplar de Don Quijote de tapas duras y hojas amarilleadas, las brutales semejantes entre las costumbres narradas por Cervantes y las que vivió el autor del libro, la descripción de un entorno y de un tiempo ido que me conmueven como lector; parece a veces un libro de crónicas y, por qué no, un dietario, a veces memorias, pero hay en sus páginas además la certeza de un eje conductor, que en ningún momento se pierde vista y nos lleva una y otra vez al lejano mundo de Don Quijote y de su fiel escudero Sancho Panza, de sus locuras y terribilidades, de su correr infatigable tras la quimera de deshacer entuertos, de vengar afrentas y doncellas mancilladas, de dar su merecido a quienes osan poner en duda sus fantasías, de su pésimo humor, del falso equilibro de un montón de historias que se entretejen a cada instante, que nos llevan de aquí a allá a espacios de ficción que rozan a cada momento su mundo, y también el nuestro.
Es Muñoz Molina un lector quijotesco (¡qué duda cabe!), que siempre ha leído a Don Quijote (sin más, su libro de cabecera), pero independientemente de su acercamiento personal a la obra, que lo lleva a una invalorable experticia, el trabajo desarrollado para este entrañable tomo, es inconmensurable, porque no hay un corte y pega, no hay un texto académico: hay multiplicidad de géneros que se amalgaman a la perfección para entregarnos una obra serena, brillante, de vuelta de los caminos del mundo, salpicada de sabrosas anécdotas, de datos que por lo menos yo ignoraba (el rostro que conocemos de Cervantes que aparece por doquier y hasta en libros escolares, no corresponde al del autor: su fisonomía se pierde en la oscuridad de los tiempos y hasta hoy se desconoce quién “usurpó” su imagen), y, a diferencia del autor, que ha leído a Don Quijote infinidad de veces, yo lo leí una sola vez, y no recordaba que todas las aventuras narradas por Cervantes siempre suceden en verano, de allí el título de la obra.
Para mi satisfacción, la edición de Don Quijote sobre la que basa su magnífico recorrido el escritor, es la misma que tengo acá en España (la traje conmigo): la de Francisco Rico de la RAE 2015, solo que su ejemplar fue por Espasa y corresponde a la denominada Biblioteca Clásica de la Real Academia Española (en dos tomos), y la mía por Alfaguara (la edición comercial en un solo tomo), que también suscribe la Asociación de Academias de la Lengua Española, y a la que regreso de manera aleatoria en diversas circunstancias. Tengo en Venezuela dos ediciones más: la ya clásica del Círculo de Lectores con Galaxia Gutenberg, de finales del siglo pasado (1998), de tapa dura con bellos arabescos dorados sobre fondo vinotinto, y la de la RAE (2005), en la ocasión del cuarto centenario de la obra.
Seguir a Cervantes con Muñoz Molina en su nueva obra, es hacerlo con otro espléndido escritor, curtido y maduro en el oficio: sagaz, exquisito y profundamente humano.
Ricardo Gil Otaiza