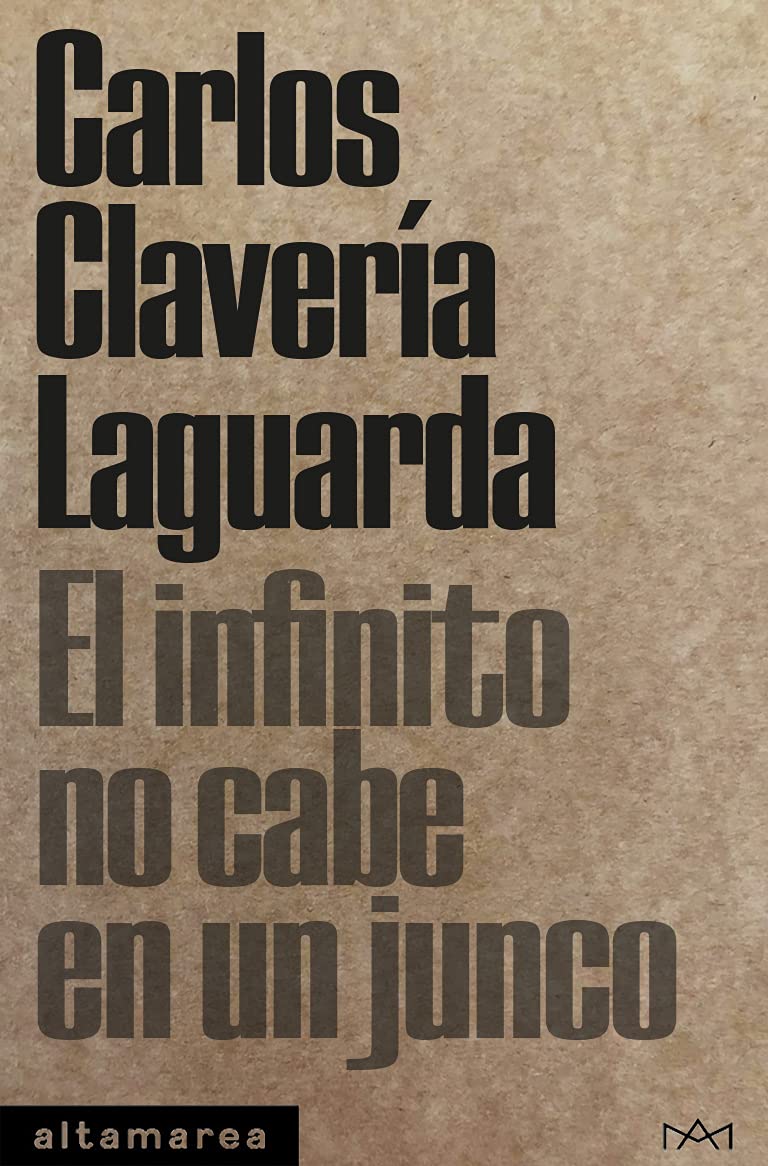Empieza a ser habitual en nuestras letras que, a rebufo de obras de un gran impacto social o editorial, surjan otras adyacentes, ampliadoras o comarcanas. Lejos de ser fenómenos meramente oportunistas, en muchas ocasiones abren líneas de pensamiento y abordan con entidad propia caminos fértiles. Así lo hemos visto con Un hípster en la España vacía de Daniel Gascón (Literatura Random House, 2020), que usa en su título el concepto creado por Sergio del Molino. Igual ocurre con el libelo (y a mucha honra) que nos ocupa, cuyo germen evidente, que no contrario, está en el felicísimo ensayo de Irene Vallejo.
Parar mientes y cambiar la perspectiva suele ser un ejercicio aconsejable en todo momento, pero no siempre se dan las condiciones necesarias para ello. Por eso, una de las máximas históricas que trato de transmitir a mis alumnos de Bachillerato (y que, como la lluvia fina, tarda en calar) es que cuando se legisla mucho sobre un particular en un período puede resultar un tanto confuso. Muchos consideran que se debe al interés respecto a ese tema en dicha época, pero lejos de ser una cuestión sensiblera, lo cierto es que significa que esas medidas no fueron eficaces, y por ello hay que repetir las regulaciones legales.
El libro de Carlos de Clavería, un experto en cuestiones librescas e históricas, ofrece precisamente algo similar. El paralelismo con lo que explica respecto a la Biblioteca de Alejandría es clarificador (y uno de los ejes del texto). Una de las virtudes que adornan a la biblioteca más famosa de la Antigüedad es la capacidad para resurgir de sus cenizas durante siete siglos. Lejos de ser únicamente muestra del ímpetu de supervivencia del saber, significa también que fue reiteradamente masacrada por la crueldad del hombre. Si unos la hacían renacer, era por el simple hecho de que había sido arrasada otras tantas veces. La reflexión podría enseñorearse como metáfora central, pero no única, de la obra de Clavería. Una mirada algo más desabrida y pragmática, alejada de cualquier infantilismo, ayuda a entender todo aquello en lo que el ser humano hunde sus raíces. Abandonar el afán optimista para acercarse a la realidad todo lo que Clío nos permite tiene mucho de búsqueda de la verdad. O, dicho en palabras del autor, en un momento dado, «la ingenuidad de los libros se topa con la Realpolitik».

La actividad del libro (ya sea en formato rollo, papiro o cuaderno encolado) no puede dejar de estar asociada a lo que somos. Nosotros, mujeres y hombres en el pasar de los tiempos, escribimos, leemos, acaparamos y peleamos por y para los libros. Así, consideramos que nadie puede poner en duda la idea que subyace en el magnífico ensayo de Irene Vallejo, aquella de que la literatura, la capacidad fabuladora, nos salva. Más allá de asumir como innegables tales palabras, no podemos dejar de vincularlas con lo que tiene de intrínseca la pulsión humana. Bucear en el lado oscuro, en las miserias que acompañan cualquier creación por muy luminosa que acabe siendo, es realmente atractivo. Decía Noël Simsolo, teórico del cine negro, que aquel género es, en definitiva, una nebulosa, algo lóbrego e imposible de definir. Bien, pues hay mucho de eso en este ensayo. Meter los dedos en la herida para descubrir otra dimensión de los hechos, pero no exenta de encanto (tampoco de rudeza).
El infinito no cabe en un junco combate pacíficamente la idea de Arcadia feliz que puede destilarse de algunas interpretaciones del pasado. Y lo hace con datos y con algunos destellos que confirman su conocimiento sobre el sentir humano. Por ejemplo, para demostrar que la historia del libro no está exenta de las estructuras de poder que lo rigen todo, nos habla del ansia de posesión de volúmenes, del proselitismo con los códices y del cierre de las bibliotecas a enemigos, disidentes, extraños o menos letrados, ya en tiempos de Ptolomeo.
Señalar las esquinas neblinosas de la práctica libresca, como el papel cambiante de la Biblioteca Nacional, ese «galeón varado en Recoletos», no es inquina contra la feliz versión de las cosas. Más bien es un alarde de mundanalidad que acerca la abstracción a lo real a través de la praxis. Lecturas como esta nos ayudan a entender en términos justos el devenir de los acontecimientos, el lugar que ocuparon los libros en el trayecto histórico y la influencia de su universo sobre nosotros. Aquello de que el infierno está lleno de buenas intenciones guarda una sabiduría áspera, pero necesaria. Sirva como botón lo que se explica sobre los scriptoria medievales. Cuna de la copia y divulgación de libros, centro de saber, pero en cuyo seno se hacía desaparecer el original, pues ya no hacía falta. De este modo, erratas y omisiones se perpetuaban en la historia. De igual manera, son los propios humanistas los que han hecho daño a la evolución de los libros (el conocido suceso de Poggio Bracciolini que se relata en el libro es impagable), así como los pedagogos han herido de muerte a la educación o muchos ecologistas a la salud de nuestro planeta. La idea, que muchos suscriben en la intimidad de los cenáculos, es tan genial como impopular.
Del mismo modo, la dificultad para la convivencia pacífica con las ideas ajenas es un hecho a lo largo de la historia. Los campos de batalla de todo el mundo así lo atestiguan. Muchas veces son culpables los libros, pero no sólo por su posesión, sino también por la interpretación que de los mismos se hace. Las diversas lecturas, hasta de un mismo pasaje, son muy capaces de quebrar la paz entre los hombres. «Entender un texto es, pues, una entretenida confusión», nos dice el autor y nos da sobradas muestras de ello, como cuando Ptolomeo Filadelfo contrató a setenta y dos especialistas para traducir la Biblia hebrea. Según cuenta la leyenda judía, tuvo que intervenir la voluntad divina para que todas las versiones fueran idénticas. Sin la participación de la deidad nunca habría sido posible el entendimiento.
«La desmemoria es tan peligrosa como la maldad» expone Clavería y acierta. Ocultar libros o fragmentos ha sido otra constante en el pasado. Por no enumerar las heridas que han producido las copias malintencionadas, las encuadernaciones castradoras o los guillotinados varios. Otro capítulo ocupa el fascinante y escurridizo nacimiento del concepto de biblioteca pública, a buen seguro relacionado con la llegada del estado moderno, y que a veces se usa con cierto aire anacrónico.
Listas de libros prohibidos, bibliotecas ilustres, como la Colombina, polémicas interpretativas o conceptos tan hermosos como la literatura de repente y la oralidad pueblan estas páginas. Es un libelo tan breve como pleno de erudición amena, que no evita el natural colmillo afilado de los creadores, desplazando el buenismo a un segundo plano. Además, se bebe, parafraseando a Poncela, como el agua, por lo que habrá sido trabajado como el hierro. Se combinan en él críticas a los usos absurdos de la contemporaneidad, paradojas como que la financiación de la Biblioteca Nacional no llegue al presupuesto del más humilde club de fútbol de primera división o el papel de la leyenda en la construcción del relato. Es complejo dar más de sí en noventa y cinco páginas.
Juan Laborda Barceló.
EL INFINITO NO CABE EN UN JUNCO
Carlos de Clavería Laguardia
Altamarea Ediciones, 95 pp, 10,90 €