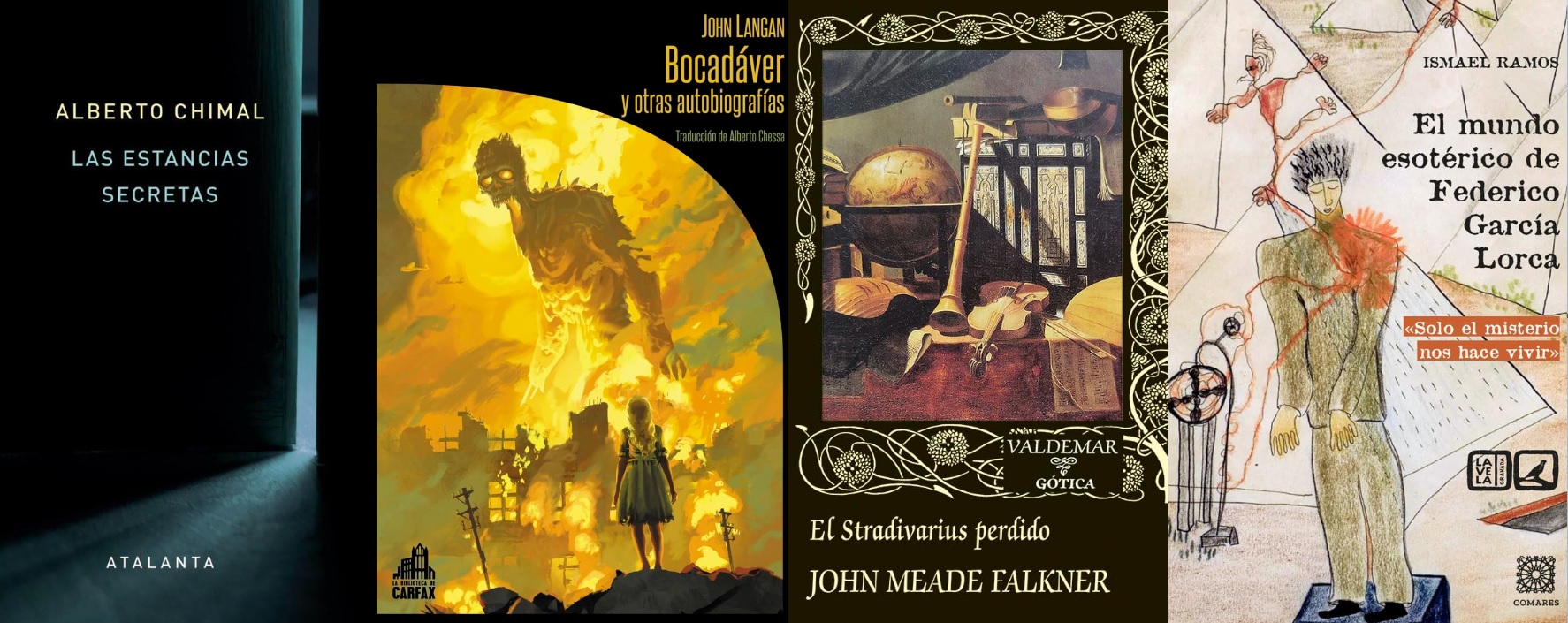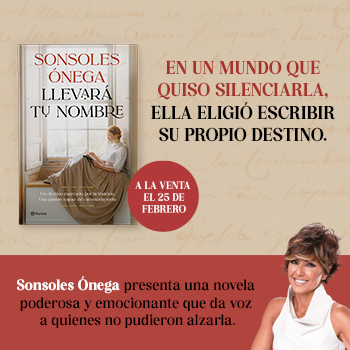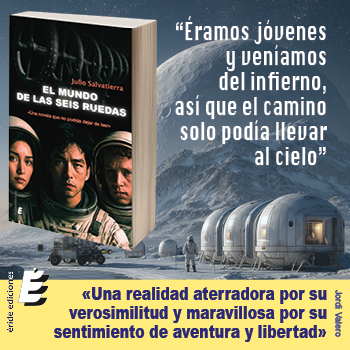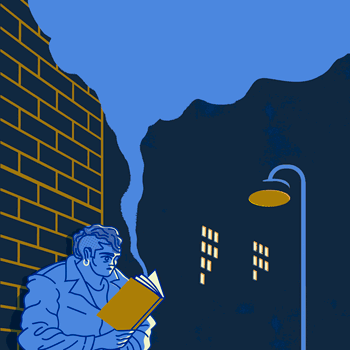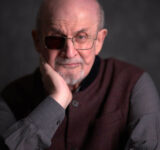A lo largo de doce campanadas, Lorenzo Luengo nos dejará algunas recomendaciones de lecturas inquietantes para llegar —y salir— sanos y salvos de la noche de las calabazas.
Las estancias secretas. Alberto Chimal (Atalanta)
Yo no sé todavía qué es Chimal. Es un misterio. Lo leo y lo releo y me sigo preguntando: ¿quién o qué es Alberto Chimal? Chimal es el escritor de los relatos imposibles, eso sí lo sé. Pero también es el escritor de los relatos que, en cuanto pueden ser posibles en la cabeza de Chimal, también son una posibilidad inquietante en el mundo en el que vivimos quienes no somos Chimal. Chimal es el Horacio Kustos que va al Polo, en un maravilloso cuento que comienza de la forma más nonchalant imaginable: “Horacio Kustos va y (después de mucho tiempo de buscarlo) compra un mapa antiguo.” Pero es también todas esas otras voces que van como surgiendo de la nada en el relato, de la manera más perturbadora e impensable, y te hacen leer asustado y regocijado en medio de una crisis de risitas nerviosas. Chimal es eso y mucho más, último dueño del cetro de una larga tradición transoceánica, y como tal se enfrenta a numerosos riesgos. ¿No es Chimal ese meteoro fulgurante que cae sobre la página? Sí que lo es: y cuando de pronto te dices ajá porque parece que por ahí se va a parecer a Cortázar, resulta que hace no sabes ni cómo un raro escorzo, y entonces no se parece a nadie, ni siquiera (jaja) a Chimal. Porque, naturalmente, aún no sabes quién o qué es Chimal. Intentas pensar que quizá Chimal se parecerá a esa taciturna luminaria solitaria y genial, viajero de los pianos a oscuras y de las casas inundadas, que fue Felisberto Hernández. Te lo insinúa un giro aquí y un giro allá, una frase volteada abruptamente como esa de “Horacio Kustos va y compra un mapa antiguo.” Pero entonces llega ese momento muy conspicuo en que te das cuenta de que Chimal no se parece a Felisberto Hernández porque trate de escribir como Felisberto Hernández: si se parece a él —espejo imparecible— es porque ambos miran el mundo con unos ojos cándidos, como si fueran un niñito embelesado. Un crítico atrabiliario y admirado por Borges, llamado Emir Rodríguez Monegal —que aparece como personaje en El Aleph—, dijo extrañamente de Felisberto Hernández: “Era un niño que no maduró más. Es cierto que es precoz y que puede tocar con sus palabras la forma instantánea de las cosas. Pero…” (ah: pero aquí lo que concierne a ese “pero” no puede tener lugar). Si de veras ser capaz de tocar con las palabras, nada menos, la forma instantánea de las cosas es un delito de lesa humanidad para un autor, yo señalo a Chimal y le acuso de ser uno de los mayores criminales de la narrativa actual, pues pocos como él son tan capaces de tocar con las palabras, como algo no sólo inquietante sino también aterrador, la forma instantánea de las cosas. Ese es el motivo por el que se me hacen tan parecidos uno y otro, Felisberto y Chimal, Chimal y Felisberto, escritores que pulsan pianos inundados de misterio en una habitación a oscuras. ¡Y qué logro de gran escritor es ese! Conservar la visión del niño, qué locura, y hacer que las cosas aparezcan en su primer estado fugaz, apenas dibujado, justo antes de su desaparición… Chimal es ese niño embelesado, y no saben ustedes qué miedo tan delicioso ver el mundo como lo miran, asustadísimos, los ojos esquimales de Chimal. Él ve muchas cosas prodigiosas y extrañas que nadie más puede ver: ve, por ejemplo, que entre la puerta del (así llamado) hogar y la calle hay otra puerta, por la que a veces uno pasa, y no lo sabe, o lo sabe demasiado tarde. Los cuentos de Chimal dicen lo que transcurre en el viaje de ida o de regreso de una puerta a otra puerta: de la puerta que vemos a la puerta que no vemos, de lo que parece normal a lo que deja de serlo cuando al día se le cae su careta inofensiva con la sonrisa pintada. ¿Cómo lo hace, cómo puede distinguir tan a las claras aquello que, fugaz y muy borroso, discurre entre esas puertas, aquello que es pura electricidad, puro demonio? Yo no lo sé. Lo leo y lo releo con los ojos como platos, tratando de cazarle entre las líneas, pero por supuesto no le cazo. Regreso otra vez a “Ciudad X”, por ejemplo, y dando un pequeño brinco en el sillón me digo: “’¡Ah! ¡Ahí se me parece usted a David Markson!” Pero no, no es verdad. De improviso hay un quiebro y otro quiebro, y entonces a quien Chimal se me parece en “Ciudad X”, y en “Los Parcos”, y en “Mogo”, y en “¿Cuál es la forma del mal?”, es ni más ni menos que a Alberto Chimal.
Todavía no sé quién es Chimal, naturalmente. Pero en este mundo vuelto a sus costuras que Chimal construye lentamente en sus relatos encantados empiezo a darme cuenta de que Chimal tal vez no exista, que Chimal no es más que uno que entró por una puerta, que quizá Chimal no es más que un loco que se soñó Chimal.
Bocadáver y otras autobiografías. John Langan (La Biblioteca de Carfax)
Pocas novelas recientes pueden considerarse herederas de un antiguo tipo de terror (y en el caso concreto de lo que concierne al inconsciente si es antiguo es eterno, y por tanto se proyecta en el futuro) como El pescador, de John Langan. Pertenece, por cierto, a una aristocracia muy particular: el antepasado más remoto que le he podido rastrear es el relato inacabado El faro, de Edgar Allan Poe —el cuento que Poe estaba escribiendo en 1849, poco antes de morir—, su historia familiar pasa luego, naturalmente, por Lovecraft y William H. Hodgson, pero llega hasta La piel fría (2002), de Albert Sánchez Piñol, y después de algunos vericuetos en narraciones breves y largas le nace un nuevo pariente en la película The Lighthouse (2019), que, de hecho, surge del intento de los hermanos Max y Robert Eggers de construir un final para El faro de Poe. Todo esto, sin embargo, no es más que un resumen acelerado para mostrar el lugar que ocupa El pescador dentro de una muy noble parentela. En lo que concierne a su condición de criatura independiente, la novela de Langan concentra todo tipo de matices en el género del terror, desde el terror psicológico de James al cósmico de Lovecraft, con largos pasajes de una inquietante expectativa —a fin de cuentas, es la historia de un par de pescadores: gentes acostumbradas a la espera— a la altura de los mejores momentos que Algernon Blackwood es capaz de deparar.
Con Bocadáver y otras autobiografías, Langan demuestra que su talento vale lo mismo en las distancias largas como en las cortas, algo que no siempre sucede. La razón es sencilla: Langan no se toma el relato como un espacio blindado donde debe primar la brevedad. Sólo uno de los cuentos se ajusta al modelo académico del relato corto —“Kore”—, simplemente porque Langan no necesita nada más para contar una historia en la que una casita americana en Halloween abre una puerta inesperada al inframundo; en los demás relatos, o novelas cortas, Langan se toma su tiempo para construir una atmósfera. Para algunos lectores esto puede suponer un problema, en especial entre aquellos que prefieren las sensaciones rápidas de, por poner un ejemplo, Laird Barron (y en general las de una literatura de terror apoyada en los efectos). Langan se siente mucho más cómodo en la digresión, en el cuidadoso trabajo de envoltura que, a fin de cuentas, implica conocer una biografía, y en ese sentido no se puede decir que el autor engañe a nadie. Bocadáver y otras autobiografías encarna una manera de contar historias que se remonta a ese realismo victoriano, colmado de un siniestro amor por el detalle, que autores como Wilkie Collins atravesaron con las lancetas de lo extraño y lo sobrenatural. Así, una antología tan personal como esta (trocitos de la biografía del autor, al parecer, salpican cada relato) puede no ser del gusto de todos los lectores, no ya por la indulgencia que suele encontrarse inserta en toda automitología, sino porque la indulgencia, en algunos momentos, puede resultar demasiado contemplativa, y el elemento terrorífico una simple metáfora siempre a punto de venirse abajo en los intentos de fijarla mediante una explicación que, dicho sea de paso, con frecuencia suele ser innecesaria. Para quienes el terror trasciende el efectismo, y lo inquietante puede estar oculto en los interlineados, Bocadáver y otras autobiografías es el libro ideal, especialmente si el lector es un amante de la obra de Blackwood, que es a quien Langan más se puede asemejar (en concreto, a un Blackwood pasado por la historia del terror de la segunda mitad del siglo XX). Los que disfruten menos, o directamente no lo hagan, de los efectos retardados, deberían darle al menos una oportunidad, por si acaso Langan fuera la puerta que les abra a una manera distinta de entender el género. Pensemos que aquello que determina lo terrible se encuentra medio oculto en nuestro espacio interior, y la tarea de llevarlo hacia la luz demanda un trabajo de recuperación tan minucioso como el que permitiría devolver toda su sobrecogedora majestad a un ídolo maldito extraído de la tierra. Extracción y recuperación de ídolos extraños: una definición que casa muy bien con la interesante obra de John Langan.
El Stradivarius perdido. John Meade Falkner (Valdemar)
“La música en el duelo es cuento fuera de tiempo”: con esta cita del Eclesiástico (22, 6) se inicia El Stradivarius perdido (1895), una novela gótica tardía como en algunos aspectos lo fue Dracula, publicada dos años más tarde, aunque mezclada con los elementos clásicos de la historia de fantasmas al estilo de M. R. James. Los instrumentos musicales encantados, o capaces de encantar (como las cañas de Pan, que llegan hasta la flauta mágica del príncipe Tamino y la que sonó en Hamelín), nunca han dejado de estar presentes en la literatura fantástica, aunque en el caso de la novela de Falkner es posible que el mito de la música embrujada provenga de la leyenda de la sonata del diablo que una noche soñó el violinista Tartini. Sea así o no, me parece que El Stradivarius perdido gana en lecturas si uno recuerda —y escucha— esa maravillosa melodía, y también, por otro lado, si completa la cita con la que se abre el libro: “La música en el duelo es cuento fuera de tiempo… pero los castigos y la disciplina son siempre oportunos.” Castigos y disciplina: dos términos sumamente adecuados para un autor que (recordemos: época victoriana) escribió su novela pensando también en la reconvención y el capítulo moral.
El argumento de la novela es tan sencillo como evocador, o tan enigmático como atrayente: un par de jóvenes músicos, al tocar una gagliarda, reciben la visita de un fantasma cuya presencia sólo se percibe por el crujir de la silla en la que se sienta a escuchar. En una ocasión, uno de esos jóvenes consigue ver —sacudido por la música que acaba de interpretar— no sólo a esa figura espectral sino también la puerta secreta en la librería por la cual desaparece. Al seguirle al otro lado, descubre un polvoriento violín, obra del legendario Stradivarius, que sólo con tocarlo convierte al que no deja de ser un músico mediocre en el violinista más grande de su siglo. Lo que el músico ignora es que el mero hecho de deslizar los dedos por sus cuerdas es como haber puesto su firma al final de un contrato con el diablo. El precio a pagar, naturalmente, es su alma.
John Meade Falkner (1858-1932) fue una auténtica rareza en la historia de la literatura: no sólo consiguió el éxito con sus libros sino que, además, fue un exitoso hombre de negocios (concretamente, en la industria del armamento militar). Nació y creció entre círculos de piedra, allí donde un siglo más tarde se filmaría una de las mejores series de televisión jamás creadas —Children of the Stones (1977)—, que provocó entre los televidentes un pánico generalizado a los efectos que podía llegar a producir apoyar la mano sobre un monolito. Falkner se aficionó al coleccionismo de antigüedades y la paleografía, y entre negocios y estudios se dedicó a escribir por el puro placer de hacerlo. Fue, en sus novelas, sus relatos y su poesía, un diletante y también, como en la vida, un anticuario. No quiso disputar ningún cetro, y se contentaba con dejarlo en las manos de autores como Bram Stoker o Richard Marsh. Stevenson elogió su obra más conocida, Moonfleet (1898), que años más tarde Fritz Lang llevaría a la pantalla. Pero entre los lectores del terror y el gótico su misterioso stradivarius suena con mayor intensidad que las voces de esos contrabandistas a la caza del tesoro en los que Hergé seguramente encontró su inspiración.
El mundo esotérico de Federico García Lorca. Ismael Ramos (Comares)
“Federico: noche plena de enigmas… Vislumbro el subsuelo. ¿Sobrenatural, farsa, equívocos, ingenio, fantasía?” Estas palabras (que desenterró Agustín Penón y Marta Osorio llevó a Miedo, olvido y fantasía, y ahora recupera Ismael Ramos en este libro —verdaderamente importante— sobre la cara oculta de la luna Lorca) las dejó escritas en su diario el médico madrileño José Murciano, amigo del poeta granadino, cuando apenas contaba diecisiete años. Era 1918, y Lorca acababa de publicar su primer libro, Impresiones y paisajes, y participaba junto a su hermano Paco y algunos amigos en la tertulia literaria de El Rinconcillo, en el café Alameda de Granada. Murciano era un recién llegado a la tertulia, pero sintió mejor que nadie la radiación que se desprendía de aquel poeta lunar, y en unas pocas líneas consiguió localizar de dónde surgía esa luz que parecía envolver a un poeta condenado, como él mismo, a morir demasiado joven. La palabra “subsuelo” apunta a las fuerzas de lo telúrico, pero también al inconsciente, con sus extraños garabatos arquetipales. Y sin embargo Murciano no dejó de notar lo que de equívoco hay en ello, los traspiés de la conciencia que intenta abrirse paso por esas misteriosas realidades en las que habita el arcano sin cifra del tarot, la figura siempre errática del “Loco”.
Lorca nunca dejó de estar ahí: entre los enigmas del subsuelo mítico y ese otro subsuelo en el que, desde la primera noche del hombre, los dioses establecieron una casa. Ese es un lugar extraño, que pone sobre el velo de la realidad el dibujo de lo que sólo escurridizamente está ahí. Para Lorca, la exploración de ese dibujo se convirtió en un largo (y dolorosamente interrumpido) escrutinio de asombros. No tardó en encontrar en la figura del “duende”, como eso inexplicable que transforma la voz o que abre a los secretos de la doble mirada, el símbolo perfecto para explicar su pertenencia a una antigua morada entre dos mundos. Su conferencia en torno a esa figura del crepúsculo, como la que dedicó a algo tan aparentemente peregrino como las nanas, le pone nombre a aquello que uno “escucha” cuando el oído se le pierde por la zona fronteriza de los espacios liminales. Lorca siempre fue así: el piel roja que iba por el mundo con el oído pegado a la vía que cruzaba, en el plano de las cosas no invisibles, el laberinto de los caminos muertos.
Ismael Ramos recorre la vida y la obra de Lorca, y de compañeros afines, y resitúa su figura en ese espacio que ocupó en las fisuras de una realidad que poco a poco se fue haciendo cada vez más peligrosa. Aquí comparece el Lorca con inclinaciones teosóficas, el que habla encendidamente de “su fe en la inmortalidad del ser” en tertulias como aquella a la que asistió Morla Lynch, el que pone sus manos sobre una mesita parlante y, efectivamente, la hace hablar. En todo ello Ismael Ramos se extiende abiertamente, con la naturalidad de quien acepta al menos que Lorca fue, o se creyó, o se supo, un habitante de esos puentes entre realidades. Las incursiones académicas —todos esos inteligentes análisis sobre la poética de Lorca— están, sin embargo, muy lejos del tono disuasorio que suele abundar entre los estudiosos que entienden que la poesía es un arte del que sólo se puede hablar si se le conserva en su mortaja. Ramos habla con una proximidad que nos permite conocer a un Lorca tan simpático y vitalista —un poeta despeinado por el viento de las hadas— como el que debió de pasear con la mirada extraviada por los caminos llenos de voces de Fuente Vaqueros. Dos apartados, por ser al menos para mí de lo más desconocido de un poeta al que es imposible no querer como a un amigo, se encuentran entre lo más novedoso e interesante de El mundo esotérico de Federico García Lorca: el estudio que Ismael Ramos dedica a sus dibujos herméticos y el capítulo sobre las experiencias mistéricas de Lorca. Una de ellas resulta especialmente sobrecogedora, ocurrida en una finca de Canillejas, durante el verano de 1932:
«Tras finalizar el aperitivo, los invitados abandonaron el salón del edificio principal para pasar un rato donde se había preparado una gran mesa para almorzar (…) Pero cuando Federico se sentó a la mesa, dejó de participar del festejo y cambió bruscamente su actitud alegre (…), y se adentró en una huerta contigua al patio que igualmente formaba parte de la Quinta. Al final de dicha huerta, Zalamea encontró al poeta “trémulo de un misterioso pavor”. Tras la pregunta de rigor: “¿Qué te pasa, Federico?”, el poeta contestó con toda vehemencia: ¡”Estamos rodeados de muertos! ¡Estamos pisando los muertos! ¡Y no lo aguanto!” En un primer momento, Jorge Zalamea pensó que Lorca se estaba refiriendo al grupo de invitados. Tal vez Federico los consideraba “putrefactos”, término caricaturesco con el que Lorca y Dalí se referían a las personas anticuadas o retrógradas. Pero inmediatamente le aclaró: “No se trata de lo que crees. Estamos, de verdad, en una oficina de la muerte. ¡Siento los huesos, las calaveras!”».
Lorca se olvidó del almuerzo, de sus anfitriones y del resto de invitados, y se dedicó a hacer pesquisas esa misma tarde en el pueblo de Canillejas. Descubrió —gracias al encuentro con “un labriego, casi centenario”— que “a comienzos del siglo XIX aquella finca había sido un convento de reclusas”, y que en el lugar ocupado por el palomar, donde Federico había sentido la presencia de unas calaveras, “hubo en los viejos tiempos un osario en que se conservaban los restos de las reclusas.” El poeta ya no quiso regresar a la casa. Pidió a un amigo que recogiera el coche que había dejado en la puerta y, tan estremecido como cuando en otra ocasión se sintió “abrumado por el cielo”, decidió guardar silencio y nunca volvió a hablar de lo sucedido.