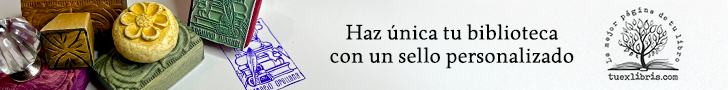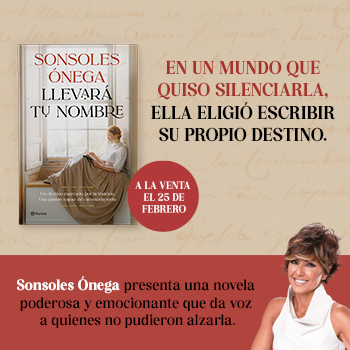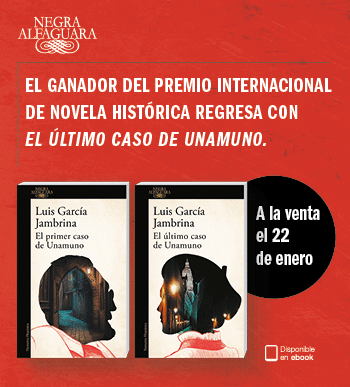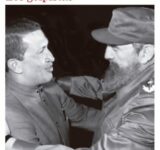Feliz año. Sí, en primavera, ¿por qué no? Feliz año es un deseo, un regalo, un sueño. Es también un libro que pergeñó Esteban Feune de Colombi a partir de 365 diarios, 365 personas humanas que escriben durante un año bisiesto que sucedió y no sucedió, que es real y ficticio a la vez, como el mundo que habitamos.
¿Cuál fue el puntapié inicial de este libro?
Mentiría si lo dijera. Las ideas me suelen surgir de a dos o de a tres en un pispás que luego se vuelve, si hago marcha atrás, imposible de localizar, pero tal vez huelgue decir que soy ávido lector de diarios y que otrora junté algunas entradas del día de mi cumpleaños –5 de octubre, rollo efemérides– y que allí podría situarse un posible puntapié.
¿Cómo fue el proceso de ensamblaje?
La primera etapa fue de pruebas. Como con otras ideas, me dediqué un rato a juntar evidencias para ver si la cosa cuajaba. Cuajó: en pandemia armé un hipotético mes de enero con fragmentos de diarios que tenía en mi biblioteca más algún agregado online; como me entretuve, seguí. La restricción estaba clara desde el principio y era ligeramente incorruptible: entradas fechadas de diarios de cualquier género que debía transcribir tal cual, en su integridad y dejando las referencias bibliográficas para el final, lejos de cada fecha.
¿Qué elementos tiene una entrada concreta para que la escojas por delante de otra similar?
Algo eminentemente sensorial, o sea intuitivo: un olor, un color, un peso, una textura. La decisión no es racional. A veces encaja –la mayoría de las veces– de forma increíble entre el día anterior y el día posterior, como la última pieza de un puzle freak. Podía estar más o menos ansioso a la hora de completar un mes y sin embargo el llenado se fraguaba como en un alambique, con destilaciones largas y pacientes. La idea de estar leyendo siempre la misma primera persona se volvía, por más polimorfa que fuera, cada vez más potente.
¿Por qué lo has llamado artefacto?
En cierto momento de la edición, a Carlos, el editor de La Uña Rota, le pareció que quizá convendría intervenir, en cierto sentido, la noción de autoría. Yo era y no era el autor del libro (aquí podría abrirse un largo paréntesis, que cerraré ipso facto). Como acababa de terminar la descomunal biografía de Duchamp escrita por Calvin Tomkins, la palabra “artefacto” cayó por su propio peso en la ranura justa, una ranura que tiene algo de guiño, de limbo, de relajar en el esfuerzo, como dice Patanjali en uno de sus mas potentes sutras.
¿Qué tiene de especial la lectura de diarios?
¿Qué no tiene, no? Hay diarios y diarios, pero abismarte en un yo, en el estallido de ese yo en mil yos y durante una cronología dada, día a día o mes a mes o año a año, resulta delicioso. Refugio, casa, lugar seguro, el diario es todos los géneros, el gran fagocitador de géneros (de hecho, Carlos Edmundo de Ory, súper diarista, dice que los diarios no son literatura). Si se trata de un autor que uno leyó en otros géneros, como me puede haber pasado con Woolf o con Gombrowicz, el diario funciona a la manera de un adictivo paratexto; si fuera lo único que leería de ese autor, la zambullida sería frenética, como en el caso de Warhol, Mekas o Nin. No entiendo cómo no nos hacen leer diarios en el colegio, en vez de fastidiarnos con tantos textos cuadrados, totémicos, patrióticos. Más hoy, en que todo el mundo escribe, de algún modo, diarios. Las redes sociales dan fe de eso y entre tanta hojarasca están plagadas de momentos geniales, geniales por nimios o accidentados. Recuerdo que hace años, leyendo el monumental Borges, de Bioy Casares, mi misal y el blog del siglo 21, el autor de Plan de evasión refiere un fuerte dolor de rodilla un jueves a la mañana o algo así. Es un dolor que se esfuma rápidamente, pero su registro, que yo ahora pueda traerlo a colación y que haya sucedido “realmente” porque Bioy lo salvó del olvido, lo vuelve, al menos para mí, fascinante. “Depósito de desechos”, lo llama Alan Pauls. Mi primera conmoción leyendo un diario fue con Pavese: la traducción de Ángel Crespo de El oficio de vivir me dejó seco, húmedo, amargo, alegre; me provocó algo que hasta entonces no me había provocado ninguna novela (ningún otro libro, querría decir, para no andar separando).
¿Cuáles serían tus tres diarios favoritos?
Por puro capricho y porque odio elegir y para salir de los obvios y para cambiar de opinión esta noche, elegiría el de Alejandro Rubio –cuyas entradas suceden todas el mismo día: 7 de mayo de 2007–, el de Álvar Nuñez Cabeza de Vaca–que narra su expedición americana 480 años antes, en 1527– y el de Albertine Sarrazin –transcurre en prisión, 431 años más tarde, en 1958–. Aunque a decir verdad me gustan los diarios inéditos, esos que se están escribiendo ahora mismo, extáticos o vagabundos, y que quizá no se publiquen nunca, o en un siglo, algunos de los cuales los escriben autoras que admiro y que me prestaron alguna entrada para este Feliz año: Sabina Urraca, Matías Serra Bradford, Luna Miguel, Bruno Montané Krebs, entre otras.
Uno de los míos sería el de Julio Ramón Ribeyro, que escribió: todo diario íntimo surge de un agudo sentimiento de culpa. Lo atisba como un caladero en el que depositar todos los tormentos personales. Como si al escribirlos, el peso se aligerara, ¿el diario como terapia?
Claro que sí, pero ahí lo veo de forma maniquea: o diario o terapia. Las dos es ya demasiada mandanga; por eso prefiero diario y plantas más meditación, por escoger otra combinación posible de limpieza de culpas (aunque ando, por suerte, con el tanque bastante vacío). Es curioso, pero en el diario de Ribeyro hay justamente momentos geniales en los que, sublimado, sobrevuela su culpa y toca el cinismo, como cuando se asoma, inefable cigarrillo en mano, al balcón de su departamento parisino, y ve que abajo, en la calle, hay algunas personas merodeando y él se pregunta qué hacen metidas en su cenicero.
¿Cómo es tu propio diario?, ¿lo escribes a mano o en la computadora? ¿Con qué regularidad?
Está viciado de altibajos. Lo empecé a mano cuando emigré por primera vez, hace veinte años, a París. Eran libretas Moleskine engordadas por los escarceos de un joven inmigrante. Lo interrumpí y lo retomé mucho después en Buenos Aires con el título En la máscara. Lo volví a interrumpir porque me ganó la teoría de que todo lo que escribo, fechado o no, es diario: así organizo lo inorganizable, así programo lo improgramable: la vida (la escritura). Ya en computadora, volví a escribirlo, pero con la particularidad de que sólo registro el día domingo. Tiene un epígrafe sacado de una canción de Kris Kristofferson: “Sick of spendin’ Sundays wishing they were Mondays”. Como ves, es el colmo de la procrastinación y me tiene sin cuidado si se llega a publicar.
Hay infinidad de razones para escribir un diario, la mía de hoy sería poder volver a leer las conexiones que no he visto al vivir, ¿por qué sigue teniendo sentido la escritura de un diario?
Lo he comprobado, en tu caso, como un organizador temporal a posteriori y también como una suerte de Funes: doy fe de que cada tanto acudís a tu diario a buscar lo que pasó tal o cual día, a “comprobarlo”. Por tu tipo de anotación, funciona de mil maravillas e incluso te sorprende. A mí me gusta el diario como un calentador de manos, como un desentumecedor. Es la forma más rápida que encuentro de entrar en calor. Una paginita escrita volando y, o bien bajás la persiana, sutilmente satisfecho, o seguís, muy manijeado. Además, en épocas de tanta hibridez, nada mejor que un diario para volcar allí poesía, ensayo, párrafos despotricadores o mini crónicas de viajes. Cabe preguntarse cuál es el verdadero valor de este día, de esta hora, de esta línea. Yo tengo la tendencia de poner todo lo que hago al mismo nivel: pan, amor, libros, obras, la cama. Todo en y desde el mismo nivel, de modo que nada es anodino y todo lo es, y el diario en ese sentido funciona como el recipiente ideal.
Marc Caellas