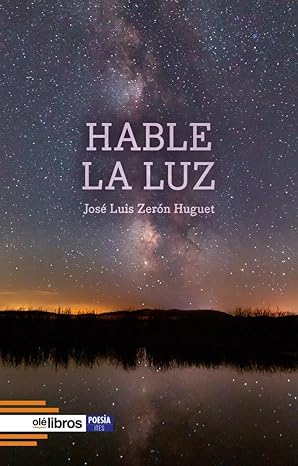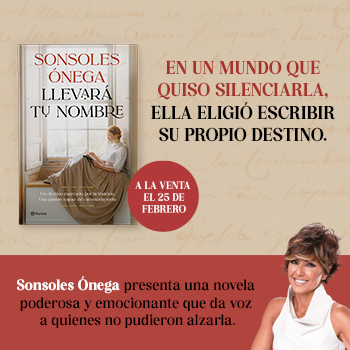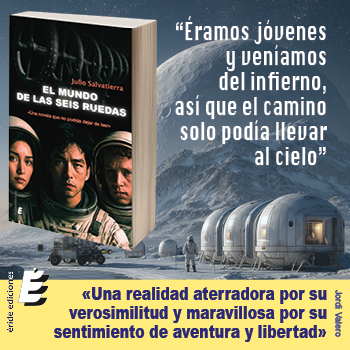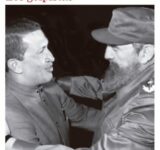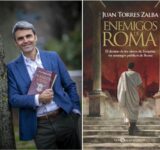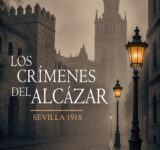El último libro del poeta José Luis Zerón, publicado por la editorial Olé Libros, aparece dividido en dos partes. La primera, «Apolión», nombre del ángel del abismo citado en el Apocalipsis, oscila entre la presencia de esa luz que aparece en el título y la desesperación por el sinsentido de la vida. Las páginas del poemario nos llevan sucesivamente del asombro y el miedo a la esperanza: «La más pequeña luz / puede hacer que olvidemos la ceniza». Siempre habrá un resquicio para que se filtre lo que sostiene y conforta a la humanidad, pues ese pesar que embarga al yo lírico no es un sufrimiento individual, sino compartido por todos.
El poemario, de voz personalísima, bebe de distintas fuentes: textos bíblicos —como el Apocalipsis del que parece partir la obra— y textos medievales, como refleja el verso del Arcipreste de Hita en el poema «La danza de la muerte», también recoge tópicos literarios como el de vita flumen, que da nombre a uno de los poemas, o el carpe diem: «y bebamos un zumo de brasas para no ser ceniza (…) Ahora que nuestros ojos / se protegen de la hambrienta añoranza / gocémoslo todo / sin esperar nada».
Hay en estas páginas momentos de gozo y disfrute de la existencia y de comunión con la naturaleza, en los que algunos versos nos deslumbran con su belleza («En el fuego del crepúsculo arden los pájaros»), pero también aparecen el dolor y el final al que el ser humano está abocado. Es evidente que esta obra, que muestra el estupor ante el sufrimiento, no podía olvidar el gran misterio: la muerte. Este es uno de los grandes temas de la literatura, presente en infinidad de obras, pero Zerón logra hallazgos estilísticos de gran originalidad. Por ejemplo, al describir de qué manera se camufla (como un diminuto brote en un inmenso bosque). Así, mientras los hombres se entregan al carpe diem, ella se agazapa y espera sin distinguir entre unos y otros, como en las medievales danzas de la muerte.
Ante lo indescifrable del mundo dispone la voz lírica de algunas herramientas, como la mirada: «Una mirada, la tuya, tantea / en la viscosa hondura». Aun así, llega la advertencia: «Ándate con tiento / no confíes en las alas de tu mirada / ¿qué vuelo se alza sin mazmorra?». También cuenta con el arma de la escritura: «Escribo tan oscuro, / tan adentro, tan al cabo del miedo».
La mirada, la escritura y el arte son algunos de los temas que conectan la primera parte del poemario con la segunda, «Xenía». También aquí aparece una cita bíblica que en este caso invita a la hospitalidad. El sujeto lírico se siente hermanado con aquel que viene de fuera, con el otro: «Déjame acogerte en tu perplejidad».
Por supuesto, el campo semántico de lo religioso continúa atravesando el poemario, otorgándole unidad. Así, el poema «Contra la costumbre» comienza a modo de oración: «Que mis ojos no se cierren ante las heridas». Encontramos una poesía que se enfrenta a la injusticia; a veces la naturaleza es un grito contra esta, como en esta sugerente imagen: «Veo la sangre de tantas mujeres / impunemente derramada / cuando observo la floración de los granados».
En este poemario, que pone de manifiesto la perplejidad del ser humano, hay que destacar la coherencia temática y también de estilo, pues los recursos retóricos utilizados conducen a la reflexión. Observamos, por ejemplo, la presencia de encabalgamientos que contribuyen a detener la lectura del verso y a paladearlo más lentamente. También otras figuras, como los abundantes paralelismos y anáforas, ayudan a una recepción más pausada del mensaje y lo intensifican.
Todo contribuye, pues, a esa meditación sobre lo trascendente. La presencia reiterada de anáforas, por otra parte, imprime ritmo a los poemas. No se ha renunciado a otras figuras literarias que tienen en cuenta la materia fónica, como las aliteraciones, que prestan musicalidad a los versos: «Zureo en los cerezos / y zambullida en las flores del tilo».
En cuanto a la selección léxica, está orientada en muchos poemas a crear campos semánticos en torno a lo religioso tanto en los sustantivos: (plegaria, ángel, fe, profetas, liturgia) como en los adjetivos (profanado). Sin embargo, las alusiones a lo sagrado no se circunscriben a una herencia judeocristiana, sino que aparecen dioses de la antigüedad grecolatina, como Deméter o Dionisos o, simplemente, dioses de los que no se sabe su origen.
Una palabra clave en el poemario es la muerte, por eso aparecen tantos términos alusivos a ella (cementerios, fosas comunes, sepultura, templos, cadáver, osario, perecedero, mortal). Como señalamos al principio, el carácter ineludible del final de la vida es una de las causas que provoca la perplejidad de la voz lírica. Sin embargo, al final, los términos asociados a lo luminoso (lámpara encendida, resplandor, brillo, fogata, clarear, claridad, luminosidad, luz, destello, fulgor, brasas, antorcha, incandescente) constituyen un bálsamo ante la desolación del mundo. También estos breves momentos que iluminan la vida aparecen en forma de bellas metáforas: «Ya enfilas el sendero / del parque y la claridad susurra y se extiende / Las primeras larvas de oro acarician tus ojos (…) Abres las ventanas y te deslumbra / el candil matinal».
El estupor del sujeto enunciador ante la muerte, el desconsuelo y la incertidumbre se plasma también en las numerosas interrogaciones retóricas que jalonan el poemario, a modo de invitación al receptor de estos versos a que se pregunte él mismo por estas cuestiones; tal vez por eso predomina en los verbos el presente gnómico que alterna con el modo en subjuntivo, propio de la duda y del ruego. Abundan las peticiones para las que se recurre en ocasiones al apóstrofe: «Incertidumbre, no me arrastres a tus selvas».
El anhelo de certezas del yo lírico no podrá ser alcanzado, pero interpela de forma muy directa a los lectores del poemario, que sin duda compartirán similares desasosiegos. La hondura de pensamiento y la tensión estética se funden en estos poemas que merecen varias relecturas atentas, pues en cada una de ellas se hallarán nuevos destellos de belleza y emoción.
PAZ HINOJOSA MELLADO