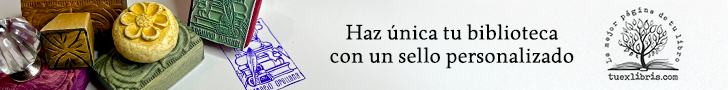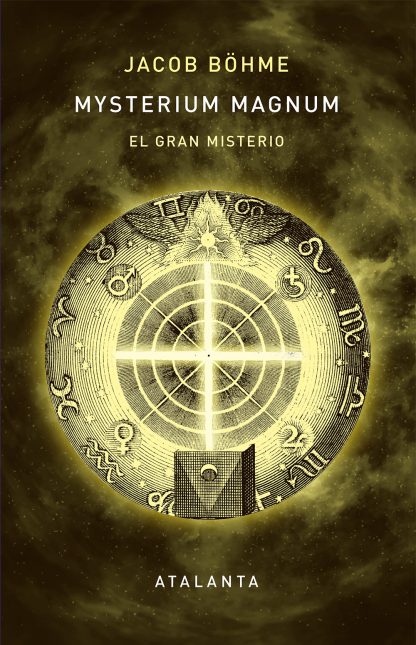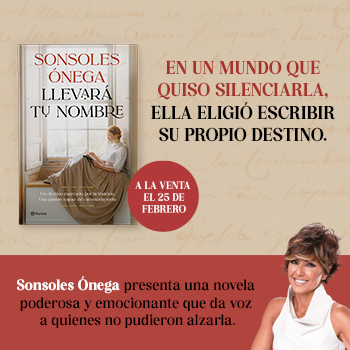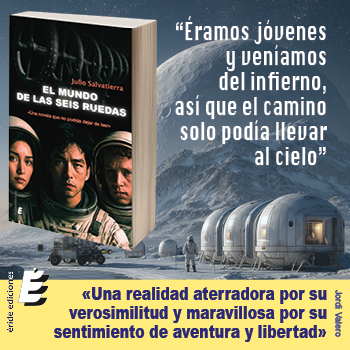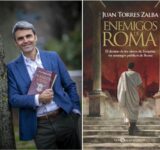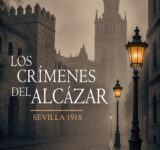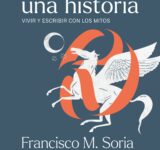Hemos leído este libro, cuatro siglos después, preguntándonos si la canalización de la estética felicidad que promulga no implicará la domesticación del éxtasis que provoca su lectura: «Nace en todas partes y sin Él no hay nada: es tiempo y eternidad, fundamento y carencia de fundamento, y no está comprendido nada más que en la verdadera inteligencia, que es Dios mismo». Bajo la inmisericorde bota del capitalismo, ¿no nos habremos acostumbrado a considerar al anhelo místico una forma de resistencia?: «La Palabra eterna produce en sí un Misterio (que es espiritual), al que yo llamo el centro de la naturaleza eterna». Comparecen los destellos de un esplendor secreto en el ensayo Mysterium magnum (1623), invulnerable a la descarnada invasión a la que nos someten las nuevas tecnologías.
La intensidad religiosa de Jacob Böhme (1575-1624) nos permite comprobar dónde se sitúa este tratado religioso en tiempos ferozmente seculares como estos, y si creer en una conciencia superior no implicará necesariamente aventurarse a través de los pasadizos secretos, las curvas peligrosas y los argumentos escondidos a plena luz. Cuando el 24 de abril de 2025 se cumplen 450 años del nacimiento del teólogo alemán nos parece pertinente reflexionar sobre su misticismo incubado monásticamente, como una suerte de experiencia estática en nuestra posmodernidad de artificiales inteligencias: «La verdadera vida se revela primero en la cuarta forma, en el fuego y la luz; en el fuego, lo natural, y en la luz, lo espiritual; y en la fuerza de la luz, lo divino inteligible».
Hemos vuelto al filósofo protestante preguntándonos si regresar a los libros que amamos no implica abandonarnos a una forma de conciencia puramente esotérica. Redunda Mysterium magnum en la nostalgia asistida con la que encaramos el siglo XXI, sobrepuestos al público escrutinio y sus estragos reputacionales: «Todo procede del Misterio eterno, esto es, del mundo espiritual interior». De la responsabilidad colectiva a la aspiración individual, el pensador de Aurora (1612) se siente autorizado a asistir a nuestras almas aplastadas por el peso de nuestras inmisericordes rutinas digitales, alejadas del «gran centro de la revelación divina que se contempla en un tiempo y juega consigo mismo».
Hoy que la post-Ilustración ha descartado la práctica de la contemplación como un delirio solipsista, hueca charlatanería o a tontería espiritual, el derroche de ortodoxia del seguidor de Eckhart de Hochheim (1260-1328) inyecta un virus de piedad en nuestro ateísmo cortoplacista, carente «del eterno comienzo del movimiento y la causa de la vida, un movimiento que es un incesante deseo de la voluntad». No adolece de conceptualización la visión ascética de este clásico del pensamiento universal. Este memorial de autoficción, adorado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) y traducido por primera vez al castellano por el erudito Francisco Martínez Albarracín, nos guía a través de las varias distinciones de la teología contemplativa.
Frente a la hipernegatividad descreída que nos ahoga, nos asiste el impulso de acercarnos cada vez más a lo divino, nombrando, precisamente, todo lo que no es deidad, lo que nos permite «entrar de nuevo en la Unidad, es decir, en el fondo y origen del alma, donde esta pueda reposar en su eterno fundamento». Extática sigue siendo, cuatro centurias y media después, la experiencia de leer al exégeta de Apología contra Gregorium Richter (1624), transformadora, como sigue resultando su absorción de esa realidad absoluta que este denomina «el espíritu de Dios, que todo lo escudriña, incluso lo profundo de la Divinidad».
Como todo lo que nos fascina, frente a lo que apenas nos interesa, El gran misterio («de la revelación de la Palabra divina mediante los tres Principios de la esencia divina») se define por su inefabilidad, demostración escrita de la inocencia frente a la ausencia de culpa de una ingenuidad que examina y denuncia las limitaciones de la literatura, puesto que «al final, todo es palabra», afirma en el prólogo el catedrático de Filosofía de la Universidad de Extremadura Isidoro Reguera.
La devoción por la escritura inspira estas experiencias revitalizantes que nos refrescan («Vea cada uno lo que le acomoda», postula el autor germano en las palabras previas, «Cada cual recibirá de ello su recompensa»); una defensa, en resumidas cuentas, de una doctrina de vida, una existencia que sea una exploración del cómo y el por qué, un ejercicio crítico de laboriosidad que seguimos leyendo siglos después para contrarrestar un histórico olvido.
José de María Romero Barea
Mysterium magnum
Jacob Böhme
Ediciones Atalanta, traducción de Francisco M. Albarracín, 968 pp., 59 €