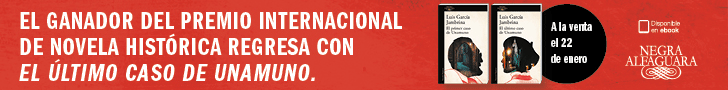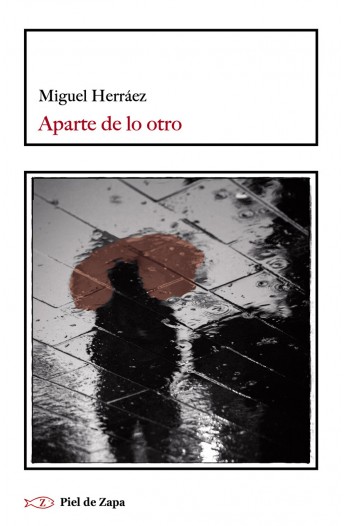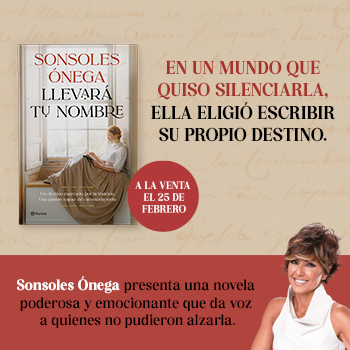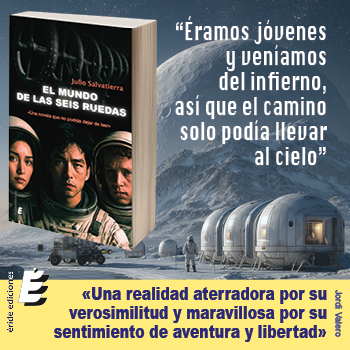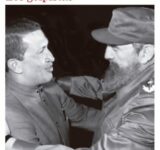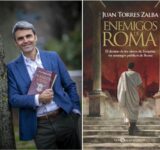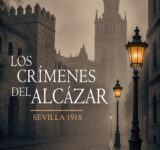“La patria concebible es la autobiografía”, cita Carlos Monsiváis en uno de los epígrafes iniciales de este libro inclasificable de Miguel Herráez. Y esa consigna, que es irónica, provocadora, melancólica, podría servir como brújula para ingresar en el mundo de Aparte de lo otro (Piel de Zapa), una narración fragmentaria que respira como un solo largo párrafo, pero que se ramifica como una mente que recuerda sin pedir permiso.
Este libro, que podría presentarse como una novela de formación, unas memorias apócrifas o una ficción autobiográfica sin pudores, se despliega en forma de una gran rememoración. El narrador, en primera persona, intenta construir desde una voz adulta un pasado reciente que lo marcó: una juventud transicional entre dictadura y democracia, entre familia y fuga, entre vocación literaria y trabajos precarios, entre el anhelo de sentido y el tedio diario. La excusa narrativa es mínima —un encargo de guion por parte de un tal Ignacio Beaumont—, pero funciona como detonante para desplegar una memoria desbordante, torrencial, minuciosa.
Lo notable de Aparte de lo otro es que no se limita a contar una historia, sino que narra el proceso mismo de la rememoración, con todos sus desvíos, contradicciones, hipérboles, afectaciones y huecos. El narrador no busca reconstruir el pasado con precisión de historiador, sino capturar la textura de la vida vivida, incluso cuando esa vida parece perderse en la niebla de la nostalgia o en la ironía retrospectiva. Herráez logra con enorme pericia ese equilibrio difícil entre lo emocional y lo intelectual, entre el humor y la melancolía, entre el detalle trivial y la mirada crítica sobre su tiempo.
La época evocada —los años de la transición española, más precisamente 1979— aparece en todo su claroscuro: los restos de la dictadura, la apertura política lenta y a veces ilusoria, los gestos de modernización cultural, la precariedad laboral, los simulacros ideológicos. Pero el texto no se presenta como una crónica ni como una denuncia. Todo pasa por el tamiz del recuerdo personal, lo que permite que incluso los sucesos más duros —la represión política, el miedo a la policía, la presión social, la desorientación juvenil— estén impregnados de una mirada íntima, muchas veces sarcástica y siempre muy consciente de su propia voz.
Lo que en otro autor podría haber derivado en una autoficción pretenciosa, aquí se convierte en un ejercicio de conciencia crítica del yo. El narrador no se absuelve ni se idealiza: muestra sus contradicciones, sus imposturas, sus deseos frustrados, sus afectaciones estilísticas. Su ambición de escritor, por ejemplo, se expresa en la forma en que se viste, se peina, se presenta ante los demás. Se define a sí mismo como un “escritor a distancia”, deseoso de que lo reconozcan como tal antes de haber escrito nada importante. Pero esa máscara bohemia no oculta su fragilidad, sino que la exhibe. El personaje se nos vuelve entrañable en su vacilación, en su voluntad de encontrar una forma de vivir a contramano de lo heredado.
Otro de los grandes logros del libro es el retrato de los personajes secundarios: compañeros de redacción, figuras familiares, amigos, amores perdidos, figuras de autoridad y referentes literarios. Todos aparecen delineados con agudeza y afecto, en escenas que tienen algo de retrato coral. La “delegación” —esa redacción periodística de provincia donde trabaja el narrador— se vuelve un microcosmos generacional y una metáfora de la España de entonces: plural, contradictoria, todavía atrapada entre la obediencia y la libertad, entre la simulación y el deseo de ruptura.
Herráez despliega un lenguaje preciso, sugerente y de largo aliento, con frases extensas que van encabalgándose como si no quisieran soltar el hilo del pensamiento. Hay algo de Proust en esta prosa —la digresión infinita, el recuerdo como centro de gravedad, la atención obsesiva al detalle—, pero también algo de la narrativa urbana contemporánea: la mirada ácida sobre lo cotidiano, la fascinación por los márgenes, la voluntad de estilo. No es un lenguaje neutro ni transparente: es un lenguaje que piensa, que reflexiona mientras narra, que interpela al lector sin subestimarlo.
Uno de los aciertos formales del libro es que no se apoya en la anécdota, sino en la experiencia sensorial y emocional. Más que contar “lo que pasó”, Herráez evoca cómo se sentía vivir en ese momento, con frío, con ansiedad, con una mezcla de entusiasmo y decepción, con la extraña euforia de estar empezando algo sin saber del todo qué. Así, el relato se llena de escenas aparentemente triviales —una conversación en un bar, una caminata entre barrios, una anécdota sobre zapatos o sobre el trabajo en un semanario— que van armando una cartografía afectiva de toda una época.
En ese sentido, Aparte de lo otro es también un libro generacional, aunque sin caer en los lugares comunes del género. No hay aquí mitificaciones del pasado, ni postales de la movida, ni exaltación de la juventud perdida. Lo que hay es una mirada lúcida sobre las ilusiones y los fracasos, sobre las formas en que cada quien lidia con el tiempo y con su historia. En vez de construir una épica personal, Herráez opta por la autoconciencia melancólica, esa que permite reírse de uno mismo sin perder el respeto por lo vivido.
Otro aspecto destacable es el humor. Un humor fino, irónico, que se filtra incluso en las situaciones más tensas. Las anécdotas familiares, las conversaciones de redacción, las poses intelectuales, los percances laborales, todo es observado con una mezcla de ternura y sarcasmo que hace que el lector sonría incluso cuando el trasfondo es triste o absurdo. Herráez no busca epatar ni moralizar: simplemente retrata la fragilidad humana con inteligencia y compasión.
En suma, Aparte de lo otro es un libro inclasificable pero profundamente necesario. Es literatura de la memoria, sí, pero también es una meditación sobre la identidad, el lenguaje, la vocación, el paso del tiempo y la necesidad de narrar para existir. Herráez ha construido una obra que resiste etiquetas, que se despliega con la libertad de quien escribe desde una fidelidad radical a su experiencia y a su estilo. Es un texto que se aleja de las modas editoriales, de las tramas efectistas y de los tópicos del éxito, para ofrecer una mirada singular, honesta y literariamente poderosa sobre lo vivido.
Un libro que confirma lo que ya intuíamos: que la verdad existe, pero se cuenta mejor cuando se sabe que la mentira también tiene sus formas —y sus motivos. Como bien lo sabe el narrador, la patria concebible no está en una bandera ni en un dogma, sino en la memoria personal, en la voz que no se resigna a callar, aunque sepa que todo lo que diga será aparte de lo otro.
Daniel Teobaldi