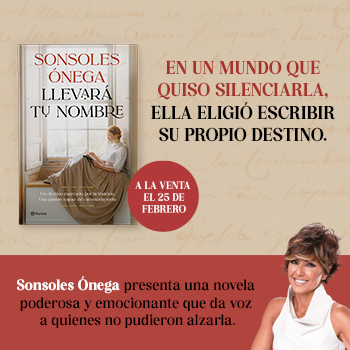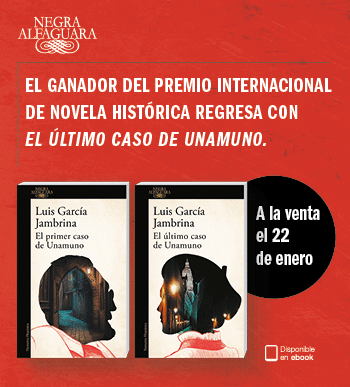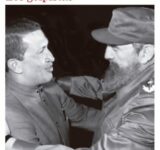En mi jardín hice una playa con la arena
de todos mis castillos en el aire,
y allí me senté a ver la brisa ardiente
perlada con mis sueños. ¡Qué delicia
el sol de este verano, qué colores
de fuegos inventados en la luz!
Para esto sueñas tú: para irisar
por un momento breve el gris del mundo.
Así, con estos versos de Alexander Sims (1670-1699), me dispongo a preparar un pequeño rincón de recomendaciones, este escaparate de castillos levantados con sus diferentes tonalidades de color para combatir el gris del mundo. Incluso el propio gris —esa forma del espectro visible “susceptible de ser dividida y degradada, escalonada a mil niveles”, que “ya no horroriza a sus observadores como en otra época horrorizaba lo blanco demoníaco”— puede servir para ello, si se articula de una manera en que los rayos del encantamiento artístico estén en condiciones de pasar a través de él. Eso, con su prosa sumamente imaginativa, es lo que hace Peter Sloterdijk en Gris. El color de la contemporaneidad (Siruela), una biografía de ese color en realidad nada ambiguo que Cézanne persiguió —“el gris hay que encontrarlo”, escribió a Pisarro—, que preside el fondo de las imágenes que se multiplican exponencialmente para colonizar “nuestra cultura del recuerdo”, y en el que flotan suspendidas las estrellas “cohibidas y cautivas”. El recorrido que realiza Sloterdijk a lo largo de todas las gamas de gris tanto en el arte como en la narrativa, en la cultura discreta como en la popular, es lo bastante extenso como para sospechar que ya no queda una sola mota de gris en el mundo —real o imaginario— que el filósofo de Karlsruhe no haya colocado sobre la mesa de operaciones. Karlsruhe, ciudad barroca —de árboles al menos—, antigua capital del Gran Ducado de Baden, un paraíso botánico con una enigmática pirámide alzada en el casco histórico y sus calles irradiando desde un punto focal por todo el plano urbano: ¿esta curiosidad fundada en el siglo XVIII con el nombre del “reposo de Carlos” será lo que brindó al estilo y el pensamiento de Sloterdijk su singularidad? En el vasto cementerio de la filosofía-cadáver, él es el único filósofo capaz de levantar algo mucho más estable y duradero que los panteones en ruinas diseñados y administrados por sus contemporáneos; eso, al menos, es lo que se desprende de una obra vastísima, a la que no le ha faltado el latiguillo de “polémica”. Su cara sombría —no por invisible, sino por tenebrosa— se remonta a una conferencia titulada “Reglas para el Parque Humano”, en la que Sloterdijk se alinea con la noción de una aristocracia intelectual como frecuencia moduladora de la civitas y proyecta desde la filosofía moderna un fundamento para justificar la lógica del poder de nuestros amigos los tecnócratas. Su idea del orden encuentra en esas reglas aproximadamente indefinidas un equilibrio implícito entre dos pilares siniestros: el Hobbes de Leviatán y el Platón de La república. Hacia el fin de su conferencia, más o menos en el lugar donde debería figurar la palinodia de las reglas, nos encontramos con una serie de citas particularmente antipáticas, por no mencionar aquellas en las que Sloterdijk hace confluir el “zoo platónico” con la “domesticación de lo humano”. ¿Habrá desaparecido su idea del regente —“el único humanista absoluto, el amo real de la ciencia pastoril”—, de ese “superhumanista” cuya tarea consistirá en “la planificación de las propiedades de una élite”, veinticinco años después, se habrá suavizado, o se dejará ver todavía en los intersticios de esta deslumbrante indagación acerca del “color de la contemporaneidad”? Más bien puede decirse que su pensamiento se ha especializado: alusiones al “Tercer Reich zooteísta” y una opinión sobre el Estado que proyectó sobre la juventud alemana y posiblemente europea una tonalidad emocional “gris-Merkel” —“El futuro pertenece (si no interrumpe la tendencia un renacimiento anarquista o si no se levanta una fuerte brisa liberal) a una política ecoburocrática normativa que prescriba al Estado, tan poco competente como sobrerrequerido, el camino a su climaterio posdemocrático”— pueden sugerir tanto un cambio de opinión respecto a una humanidad emancipada del deseo superhumanista de la domesticación como despertar una inevitable duda acerca de cuál sería el sustituto de ese “Estado sobrerrequerido”, y cuáles los límites de la “posdemocracia”. Personalmente, el amor de Peter Sloterdijk a una cultura que empieza en las cavernas y sigue pulsando nuestros nervios en el siglo más desarbolado y excéntrico de todos, creada por una humanidad que no precisó para lograrla de los órganos reguladores de ninguna ciencia pastoril, me lleva a pensar que sus coqueteos con el transhumanismo y la tecnocracia no fueron más que meras posibilidades atractivas para una imaginación tan ansiosa de novedades como abierta a las tentaciones silogistas: su viaje por el gris no le conduce, en su escalada final, hasta las cimas heladas donde aguarda su turno un superhumanista rodeado de máquinas sino ante el dios que habita el cielo gris de la teosfera, sobre el cual Sloterdijk ya mostró un nuevo caudal de interrogantes en el fascinante ensayo sobre lo divino que aquí se tituló Hacer hablar al cielo (Siruela, 2020).
Hablando de ascensiones: hay en Irlanda un lugar llamado antiguamente Thoor Ballylee, una fortaleza normanda. Pasé por allí a los veinte años, junto a una chica del lugar que llevaba una niña en los brazos. Thoor Ballylee se hallaba al pie de un río, con sus cimientos fundidos a un viejo puente. En esa torre vivió el poeta Yeats. La había comprado por treinta y cinco libras, en 1917, y no gastó mucho más en restaurarla. Durante diez años fue su casa de verano —recuerdo una residencia espiritualmente similar, al borde del mar, habitada por un fantasma errante, Sarah Bernhardt: desde su ventana veía una roca con la forma (tengo pruebas) de la cabeza de Alexandre Dumas—, y allí escribió los poemas que más tarde reuniría en una obra singularmente vertical en su dirección resuelta a lo divino: La torre (1928), tras cinco turbulentos años guardando un silencio público desde que le fuera concedido el premio Nobel. La turbulencia del silencio se debió a muchas cosas que afectaron profundamente a Yeats, secuelas de la Gran Guerra y del Alzamiento de Pascua, de la guerra de la independencia y de la guerra civil, que se prolongaron durante casi una década. De todo ello trató de aislarse en su fortaleza de la torre, primero como soltero al borde del matrimonio —un prometido desanimado—, después como un hombre casado que descubre en su mujer la extraordinaria capacidad de establecer una comunicación escrita con unos misteriosos mensajeros. Las sesiones de escritura automática que George llevó a cabo entre la torre y la casa familiar comenzaron una semana después de la boda, y Yeats, casi desde el primer renglón quebrado dispuesto por los “comunicadores”, sintió que desaparecían de su cuerpo las dolores reumáticos y sus repetidas neuralgias. Los escritos de George, como era de esperar, demandaron un orden y una revisión profunda que Yeats acometió durante varios años, hasta la aparición de aquel volumen inclasificable: Una visión, publicado en una edición privada en 1925. La experiencia recuerda a la que su archienemigo Aleister Crowley vivió en Egipto en 1904, a lo largo de tres días crepusculares en los que Rose Kelly, esposa de Crowley, entró en trance, y una entidad llamada Aiwass dictó a esa encarnación de la Mujer Escarlata el El libro de la ley; también a la que sumió al propio Crowley en un estado similar en 1925 y le llevó a escribir El corazón del maestro, cuya primera parte se titula “La visión”, y relata el advenimiento de la Bestia 666 como el profeta del Nuevo Eón: bestia a la que Yeats miró a los ojos en 1919, cuando escribió el poema no menos visionario “La segunda venida.” El halcón se hizo oír, parece ser, a más de un halconero.
Durante la época en que George recibía los mensajes de los “comunicadores” y Yeats trataba de poner un orden a sus garabatos desparramados, los poemas que luego constituirían La torre fueron encontrando su sitio en el enrevesado espejo de inspiraciones de aquel poeta que oteaba las estrellas sentado en lo más alto de Thoor Ballylee. Parece, sin embargo, que decidió que en estos poemas debía dar la cara su parte más serena, el destilado de las voces que llegaban a la torre desde las complejas jerarquías celestiales canalizadas por George. Las metáforas que recorren sus versos (pero hablamos de Yeats) no dejan de ocultar algo misterioso, esa forma ambigua de la luz que antes que él descubrieron por el rabillo de un ojo bien abierto en la frente poetas como Blake o como Shelley, a los que siempre admiró. Esa pedrería de imágenes que parecen como reflejadas en un agua anterior a la presencia del hombre en el mundo se entrelazan mágicamente en poemas como “Los nuevos rostros”, “Leda y el cisne”, “Sobre un cuadro de un centauro negro” —en el que Yeats parece finalizar los cuadros incompletos de Moreau— y “Entre escolares”, salientes que conforman las piedras preciosas de una joyería muy especial, un collar de raptos y visiones algo más próximos a nosotros que los que dieron su rara geometría a Una visión. No sin motivo, Yeats decidió cerrar su libro con el epílogo a esa obra descomunal y paradójica, el poema “Noche de difuntos”, que comienza con esta inquietante pausa en el filo mismo de la hora bruja (y casi como una invocación a M. R. James):
Es medianoche y la campana grande de Christ Church,
y muchas más pequeñas, resuenan en el cuarto;
y es la Noche de difuntos,
y dos largos vasos rebosantes de moscatel
burbujean en la mesa. Tal vez acuda un espíritu;
pues es facultad de los espíritus
cuya sustancia es tan sutil,
acentuada como ha sido por la muerte,
poder beber de los vapores del vino
mientras nuestro grosero paladar requiere el propio vino.
Hablar de M. R. James y mencionar la muerte y los espíritus, las campanas dolientes, la noche de difuntos e incluso el vino, sólo puede hacernos desear que un tipo de libro muy concreto repose sobre nuestra mesilla, mientras allá afuera, en esa oscuridad llena de ojos, los grillos siguen mandando sus mensajes codificados a las antenas (quizá hoy en ruinas) de alguna colonia extraterrestre. La realidad, dicho sea de paso, es que sabemos muy poco acerca de los grillos. De las mantis sabemos que tienen cabeza de piloto espacial, posiblemente un casco inveterado, y casi cualquier representación ilustrada del enigma de los secuestradores de otros mundos responde a esa cara verde y fascinante, de ojos cifrados, que parece demasiado inteligente. De las moscas sabemos por lo menos que son cámaras de grabación integradas a un cuerpo ultraligero. ¿Pero de los grillos? ¿Qué sabemos realmente de los grillos? Somos, a decir verdad, una especie de lo más incongruente. Nos preocupamos por el estudio del espacio exterior pero la historia real de algo tan próximo e intrigante como un grillo la damos simplemente por sentada. Nos sentimos seguros en el hecho de que ese morse milenario que oímos en el silencio de la noche se debe simplemente al frotamiento de unos élitros, pero no cuestionamos esa convicción, ni nos preguntamos a qué se debe esa continua actividad justo en el momento en que un grillo ya debería estar dormido. Yo nunca he abierto en canal un grillo —ni ganas—, pero si alguna vez lo hiciera, nada me extrañaría encontrar en su interior una trama de microprocesadores una vez superado el asco de ahondar en su gelatina intestinal.
Esta historia de los grillos como teléfonos interestelares es posible que tenga un lugar privilegiado en ese “tipo de libro muy concreto” al que aludía un poco más arriba, y que cualquier buen lector de novelas, ensayos y relatos de los llamados “géneros periféricos” conoce muy bien. Pero mientras esperamos a que alguien la descubra y la ponga ante nosotros, podremos entretenernos con argumentos no menos posibles e imposibles como los que Valdemar reúne de vez en cuando en sus antológicos grimorios. Hace unos meses apareció en su catálogo uno de esos libros que reúnen todas las condiciones para convertirse en un incuestionable favorito, y desde entonces yo al menos he leído y releído sus cuentos unas cuantas veces, aunque menos de las que lo haré en cuanto empiecen a sucederse las tormentas del final del verano. El ceremonial es una antología de relatos en torno a un tema que en cualquier país del mundo no puede dejar de llamar la atención de las sensibilidades más torcidas e inteligentes de la casa. Aquí no hemos encontrado por ahora una traducción con las resonancias misteriosas, en dirección al pasado más remoto de nuestra conciencia y a algo indefinible que nos llama en la oscuridad, que tiene en inglés la etiqueta genérica de folk horror. Pero no creo tampoco que la necesitemos. Al escuchar esa expresión sabemos que nos referimos a una especie particular de relato de ficción en el que un mundo más o menos contemporáneo se ve trastornado por algún misterio pagano que se resiste a perecer. En el cine hay joyas maravillosas de este género, desde La garra de Satán (1971) y El hombre de mimbre (1973) a Midsommar (2019). Pero la narrativa de terror no se ha quedado atrás —de hecho, el origen del género como lo conocemos no se encuentra en el cine sino en la literatura: Ngaio Marsh lo inició con Off with his head (1957) y Agatha Christie lo continuó con The pale horse (1961), aunque naturalmente existen precedentes—, y un ejemplo de lo mejor que se ha escrito acerca del terror que vino de los bosques desde el siglo XIX hasta prácticamente ayer mismo se encuentra en esta antología, a la que ilustran unas evocadoras fantasías creadas por Richard Wells. Relatos como “El ceremonial”, de H. P. Lovecraft, “La piedra negra”, de Robert E. Howard o “El vigilante del umbral”, de John Buchan, no podían dejar de acompañar a esos grandes clásicos del folk horror todavía por inventar —pero ya perfectamente perfilado— como “El gran dios Pan” y “El pueblo blanco” de Arthur Machen o “Los sauces” y “Luces antiguas” de Algernon Blackwood. Esta colección de encantamientos, sin embargo, va más allá de ofrecernos un elenco de viejos conocidos y encuentra huecos inesperados para otros muchos relatos que arrojan una nueva versión de los dioses que vuelven a despertar en los calveros, casos de “Dionea”, de Vernon Lee —una bella fantasía gótica protagonizada por quien demuestra ser una antigua diosa encarnada, nacida de una imaginación de por sí imbuida de retorcido clasicismo que fue muy apreciada por Mario Praz—, “La última fiesta de Arlequín”, de Thomas Ligotti, con su mitología del payaso, y especialmente (para mí) “Una infestación elemental”, de Mark Samuels, que trae consigo la mejor noticia posible para quienes amamos y admiramos la obra de este maravilloso escritor inglés: habrá un nuevo libro suyo en el catálogo de la colección Gótica de Valdemar, Charnel Glamour, casi completamente impregnado de folk horror (atención al relato titulado “The Ominous Revival of Certain Old Customs”: imposible superar esa insólita mezcla de cultos antiguos y tecnologías modernas).
Ya metidos en la harina del horror (la que proviene de machacar unos muñequitos hechos con siniestras mazorcas de maíz, por así decir), no quiero dejar de recomendar una editorial que se ha convertido en pocos años en una referencia ineludible, y en la casa embrujada en la que han encontrado acomodo varias generaciones de escritores de terror. La Biblioteca de Carfax —un nombre tan evocador como las impresionantes cubiertas de Rafael Martín Coronel, que merecen su propio museo— inició su andadura en 2017 con una novela de James Herbert, Las ratas, ambientada en un Londres apocalíptico. Después llegaron clásicos conocidos, como Daphne du Maurier (con una antología en la que destaca el relato del que toma su título, No mires ahora, que sirvió las líneas maestras para la película protagonizada en 1973 por Donald Sutherland y Julie Andrews), y otros directamente olvidados como la superventas (en su día) Mary Elizabeth Braddon y la egiptóloga Amelia B. Edwards. Quien no tardó mucho en aparecer en el catálogo de Carfax fue la autora inglesa Gemma Files, con esa macabra fantasía religiosa sobre el cine titulada Experimental Film, que nunca dejo de recomendar allí donde se me presenta la oportunidad. Hablando de Gemma Files en una ocasión anterior, dije algo que todavía estoy en condiciones de sostener: esta mujer obsesionada con el lado más siniestro de las tecnologías ópticas tiene una de las mejores prosas del género actual de terror (y en España la buena fortuna de contar con un par de traductoras a la altura). Consigue urdir buenas novelas, y buenos relatos, a partir de ideas cuando menos complejas. Sus imágenes son también fantasmagorías, y casi podría decirse que su capacidad para evocarlas logra ofrecer al lector moderno lo que las fotografías de espíritus de finales del siglo XIX brindaron a la fantasía de trémulos y asustadizos victorianos. Es verdad que el argumento de una película regida por fuerzas sobrenaturales que persiguen a quienes se atreven a proyectarla quizá no sea novedosa —Flicker, de Theodore Roszak, ya contiene esa idea, y estoy en condiciones de afirmar que todo Hollywood Babilonia, la gran obra de Kenneth Anger, es una exploración radical de un tema a fin de cuentas indisoluble de la pura imagen en movimiento—, pero su manera de desarrollarla sí lo es. La propia magia del cine, sin ir más lejos, resulta harto menos recreativa y mucho más siniestra cuando algo nos hace descubrir que su origen se encuentra, nada menos, en los dioses y los demonios de la antigüedad. Incluso en aquellos que no sabíamos que existían.
Lo que he venido a llamar obsesión por la imagen se encuentra también en algunos de los relatos recogidos en la antología titulada En ese infinito, nuestro final, y al menos en uno de Esto no es para vosotros y otras historias. “Todo lo que te enseño son pedazos de mi muerte”, el asfixiante relato acerca de la aparición sucesiva de un hombre —el Hombre del Fondo— en diversos soportes audiovisuales, es una de las mejores historias no sólo de Esto no es para vosotros sino en general del terror anglosajón más reciente. La idea de que los soportes magnéticos y digitales son captadores de frecuencias y que, por extensión, el cine es algo mucho más terrible que la posibilidad de que sus imágenes encarnen “los sueños de los muertos”, es un velado sustrato de esta historia en la que parece fluir todavía la corriente de Experimental film, y cuyas aguas mentales se vierten en otro relato sobre cine, “Fotograma recortado”, incluido en la colección En ese infinito, nuestro final, con sus películas prohibidas, sus estrellas rodeadas por algo más que un halo de misterio y sus rituales de sangre en los que sin embargo, para espanto de productores y actores invitados, no se deja ver el menor asomo de atrezzo. A ambos relatos los pongo como ejemplos de esa visión de lo tecnológico-fantástico que permea los relatos de Gemma Files, aunque el dominio que la autora tiene de sus propios recursos y una imaginación que parece haber sido criada en el nido de Machen y de Blackwood convierten cualquiera de sus antologías en clásicos modernos del terror y en repositorios de un variado encantamiento. De Esto no es para vosotros no podría dejar de destacar “Ajuar funerario”, la historia de un grupo de arqueólogas que se efrentan a un enterramiento cuando menos peculiar, “Little ease”, acerca de una exterminadora de plagas en un edificio tan atípico como las torres rojas de Ligotti, y la macabra fantasía —asesina en serie incluida— de “Esto no es para vosotros”. La antología En ese infinito, nuestro final lo pone todavía más difícil para hacer distinciones. De sus quince relatos, creo que por las relecturas que les he dedicado debería destacar “Así están las cosas”, un apocalipsis cuántico que deriva en una serie de duplicaciones con las que es preciso acabar, “Bombilla”, un cruce entre el terror cósmico y los mitos del terror de internet, el folk horror de “Mira arriba” y esa maravilla suspendida sobre el caos de “La iglesia en las montañas”. Pero cualquiera de los relatos restantes estarían entre los mejores de la mejor antología del mejor escritor que pudiera competir con Gemma Files.
Y para terminar con las recomendaciones: ¿se ha fijado usted bien, estimado lector, en su ciudad? Claro que no: muy poca gente lo hace, y aun así hay cosas que deben ser miradas más de dos veces para saber qué diablos significan, o, en el más frecuente de los casos, para saber que están ahí. El problema de que hayamos llegado a este mundo con las ciudades hechas conlleva pocas soluciones a la triste circunstancia de que las veamos como meros escenarios de fondo, la única alternativa organizada a la caverna y a los calveros adornados de tipis. Por otro lado, los diferentes estilos arquitectónicos y el brutalismo de las viviendas construidas con la idea de lograr que el espacio más o menos bien distribuido suponga una mera solución habitacional han sofocado —cuando no directamente silenciado— ese diálogo que la ciudad mantenía consigo misma y con el ciudadano que entendía la verticalidad prodigiosamente esculpida como una forma elevada de expresión no verbal. La ciudad elevada a la categoría de arte, y sus edificios como elementos codificados de un lenguaje discreto, se reveló en Occidente durante el Renacimiento, pero en el plano urbano ya existía la necesidad de que la ciudad misma, en su relación con el infinito, custodiara un mensaje. Los urbanistas atentan contra la cordura de la ciudad —que también es la nuestra— cuando el escenario se modifica con soluciones prácticas sin tener en cuenta el lenguaje arquitectónico que precede a cada nueva incrustación. El diálogo interno se rompe, y entonces el monólogo de la ciudad se parece más bien a los discursos interrumpidos de los ocupantes de cualquier manicomio, con zonas psicológicas cerradas como laberintos en los que la voz se articula aterradoramente en espirales sin fin.
Descubrir el lenguaje de la ciudad fue uno de los proyectos más interesantes de quienes empezaron a entender el plano urbano como una geografía psicológica, y un espacio tan proclive a los hallazgos inexplicables como los templos enterrados bajo las arenas del desierto. Existe al respecto una amplísima bibliografía, en especial en Inglaterra, Francia e Italia, pero por desgracia tanto el estudio como la práctica de la psicogeografía —que un autor como Iain Sinclair ha convertido en un género propio— ha tenido entre nosotros una divulgación más bien discreta. Iniciativas no han faltado para cambiar esa tendencia, la mayoría abanderadas por editoriales independientes que encuentran en las posibilidades de publicidad y difusión su propio límite. Pero entre las iniciativas más recientes, posiblemente no haya un libro más completo para entender los orígenes de la exploración urbana entendida como prolongación de los estudios biográficos y los trastornos nerviosos que Psicogeografía. Trayectoria de un método (Pepitas). Hablo de “trastornos” porque cualquier ciudad sujeta a la exploración psicológica revela su condición de enferma cronificada, un problema que perdurará hasta que sean derribadas sus barreras geográficas y los rincones concebidos para intercambiar mensajes puedan reanudar su comunicación interrumpida. Julio Monteverde, autor de esta edición, nos ofrece una antología de textos que pueden servir para que ese flujo continúe con nosotros como intermediarios: los artículos escritos por los situacionistas franceses son aquí, naturalmente, mayoría, pues nadie como ellos estudió las ciudades desde su simbología patológica. Pero Monteverde construye también una pléyade de ancestros que no se limita a los exploradores franceses —aparecen de Quincey, Rodenbach y Strindberg—, sino que alcanza a los ilustres callejeros que recorrieron los planos secretos de un Madrid olvidado, en unas páginas ilustradas que suponen una perturbadora cartografía de las monomanías urbanas. Restos de monólogos cifrados, pensamientos aislados arrancados a la calle que parecen pinturas de Chirico: este libro puede ser un descenso a la locura de la ciudad y sus arquetipos enajenados, pero también la única guía autorizada para encontrar un remedio.
Lorenzo Luengo
Gris. El color de la contemporaneidad
Peter Sloterdijk
Siruela, traducción de Isidoro Reguera, 284 pp., 26 €
La torre
William Butler Yeats
Alianza, edición bilingüe de Andrés Catalán, 160 pp., 11,95 €
El ceremonial
VV.AA.
Valdemar, varios traductores, 752 pp., 19 €
Esto no es para vosotros y otras historias
Gemma Files
La Biblioteca de Carfax, traducción de Pilar Ramírez Tello, 248 pp., 21,75 €
Experimental film
Gemma Files
La Biblioteca de Carfax, traducción de Elisa Rivera, 352 pp., 20,50 €
En ese infinito, nuestro final
Gemma Files
La Biblioteca de Carfax, traducción de Pilar Ramírez Tello, 416 pp., 23 €
Psicogeografía. Trayectoria de un método
VV.AA.
Pepitas, edición de Julio Monteverde, 352 pp., 24,90 €