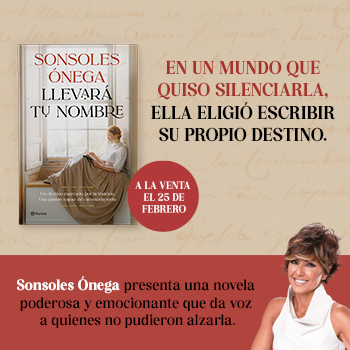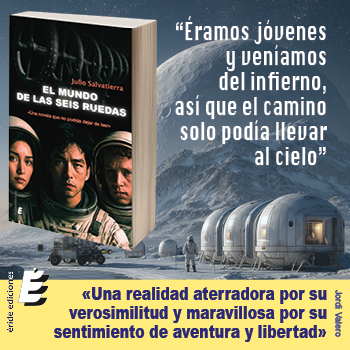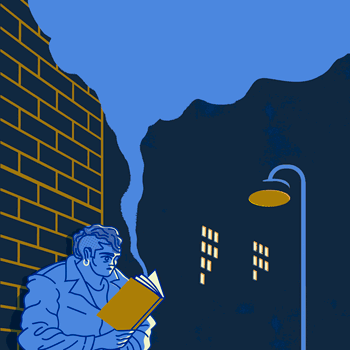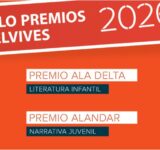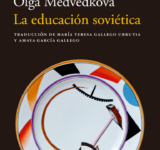Partes de Guerra
«Tienes que ser especialmente herido, de manera terrible, antes de poder escribir con seriedad. Y cuando tengas la maldita herida, úsala…» (Ernest Hemingway)
Gabriela Guerra Rey
La construcción literaria del dolor
Un día, que tengo aún muy claro en el recuerdo, me reconocí inmersa en la maldita herida, en mi noche oscura del alma. ¿Quién no ha tenido la suya?
Había perdido a personas muy cercanas, entre ellas a mi padre, un poeta que plasmó humanistas versos y fue reconocido públicamente como un gran hombre, pero que en privado, y sobre todo en la última etapa de su vida, fue ególatra, egoísta, violento y cruel. Tuvimos una relación extraordinariamente poética y también excepcionalmente dolorosa, que su muerte solo puso bullir. Me costó cuarenta años comprender ese vínculo perturbador que había marcado mi vida, y que también dejaba de tener sentido.
Era la pandemia de COVID-19. Además de perder, fui engañada por las personas en las que había creído más, por lo que extravié la confianza en el otro. Estaba aislada, por lo que olvidé voluntariamente la esperanza. Me sentía abandonada, y en consecuencia, me enfermé. Padecía dolor físico, pero también muchos de los dolores de la existencia. No sentía que la vida tuviera sentido, y me daba más o menos lo mismo estar viva que estar muerta.
Estaba tan confundida entonces, que hice la única cosa de la que soy capaz en una circunstancia así, escribir. No había pretensión literaria ni estética ni de ningún tipo que no fuera hallar una razón para resistir, dado que, como era el caso, no estaba dispuesta a quitarme la vida. Fuera de la amalgama de calamidades, solo tenía la literatura. Lo único que había sido y seguía siendo, incluso en la inconsciencia en la que estaba sumida, era una escritora.
No recuerdo el proceso creativo de esos días como para describirlo. No pensaba en una historia como suelo hacer cuando trabajo en una novela. No buscaba la iluminación de la metáfora para hallar en la desgracia un verso que valiera la pena. No pretendía compartir con nadie lo que escribía porque me daba vergüenza reconocerme vulnerable y en el vacío, yo, que había sido siempre capaz de impulsar a otros a encontrar sus propósitos de vida.
El conflicto de mi vida se resumía entonces no a lo que me había ocurrido a lo largo de cuatro décadas, sino en cómo yo me sentía con respecto a esa historia. Hice algo que me fue de una utilidad inaudita, tanto para la misión de sobrevivir aquello como para la escritura, reuní en mi cabeza los peores eventos personales y familiares, a fin de construir un yo (en la autoficción) que viviera en la oscuridad más absoluta y tuviera que encontrar la forma de salir a la luz.
Ha dicho Juan Villoro que «el arte trabaja con la incertidumbre y procura que no se resuelva»; que «la vacilante consciencia narrativa alcanza alguno de sus mejores momentos al entrar en conflicto con las emociones»; que «el cortocircuito entre la razón y el sentimiento provoca neurosis imprescindibles para crear personajes»; que «escribir narrativa significa no estar seguro».
Yo no estaba segura de nada, y aunque el misterio mayor de la literatura sigue sin estar resuelto para mí, y es acaso eso lo que me mantiene en este mundo con la plena convicción de pertenecerle, recordé cuál había sido mi sentido de la vida, que era mi manera de hacer lo mejor posible con lo mejor y lo peor que me sucedía, o que yo creía que me sucedía. En El hombre en busca de sentido Viktor Frankl reflexionó sobre la capacidad humana de trascender las dificultades para descubrir una verdad profunda que nos oriente y dé sentido a la vida. Ese año fatídico escribí una novela y más tarde el único poemario del que me siento orgullosa, y volví a ser la Gabriela que todos creían conocer.
«Hay algo de lejano en mí en este momento. Estoy de verdad en el balcón de la vida, pero no exactamente de esta vida». «La única tragedia es no poder concebirnos trágicos». «¡El peso de sentir! ¡El peso de tener que sentir!». «No tengo una idea de mí mismo; ni la que consiste en una falta de idea de mí mismo». Las frases han sido extraídas de El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, él solo tantos poetas y tantos otros hombres, que sirve como mejor ejemplo para entender lo que pasa en el alma de quienes, siendo sensibles, han escogido la escritura como medio de expresión, de vida o de salvación.
El escritor depende de la otredad, aunque trabaja con lo que se esconde. Escribe no lo que sucede a los otros, sino lo que percibe. Su percepción es tal vez más aguda, pero también más propensa al desequilibrio. Esta y muchas reflexiones me llevaron por un camino que hoy no tiene marcha atrás: estudiar la expresión literaria del dolor, entender que de cierta forma la mayor parte de la literatura, y del arte en general, ha nacido de una pérdida, de un dolor o desgarramiento, de un vacío o de la soledad suprema en la que se halla el ser humano frente al agujero negro del universo, por intangible, o incluso ilusorio, que pueda ser aquello que no vemos pero sentimos.
De eso va esta nueva temporada de «Partes de Guerra», de cómo la historia de la literatura se hilvana a partir de los grandes desgarramientos del hombre, reales o ficticios; de cómo la maldita herida da paso a la construcción poética y literaria del mundo, y esta es otra forma igual de verosímil que cualquiera de leer y entender la historia de la humanidad.